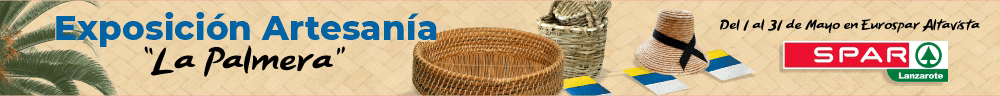Los muertos, otra vez

Francisco Pomares
Este país comienza a ser invivible: la política nacional anda en una deriva creciente de crispación y rechazo de la normalidad institucional, de incumplimiento desafiante de las leyes, de ocupación de las instituciones. El consenso partidario debería radicar en la defensa de los acuerdos, la tolerancia y la convivencia. Pero es todo lo contrario. Casi nada de lo que está ocurriendo –los comportamientos y reacciones a esos comportamientos- parece tener más sentido que el de agrandar la profundización de la brecha entre izquierdas y derechas, nacionalistas periféricos y nacionalistas españoles, mujeres y hombres, católicos y laicos, instruidos y analfabetos. La política se ha contaminado de tal forma de pasiones irracionales y voluntad obsesiva de no ceder el poder, que los partidos copian sin pudor las reglas no escritas del fútbol, esas que establecen que la mejor manera de apoyar a un equipo es detestando los colores, las ideas, los mitos de su competidor.
En tan sólo seis años, desde que Pedro Sánchez se hizo con el poder gracias a una moción de censura para limpiar de corrupción la vida política española, nuestra sociedad ha sufrido una división desconocida durante toda la etapa democrática. Es algo nuevo, este vértigo de descubrir que es imposible negociar un mínimo común denominador con el que todos podamos estar de acuerdo. Nuestros dirigentes se atrincheran con fervor en el enfrentamiento, alimentan la división y el frentismo y aprovechan cualquier decisión del adversario para manifestar su oposición frontal y total. Han caído uno a uno los principios que permitían una convivencia pacífica y constructiva entre las dirigencias. Han desaparecido los límites de lo que es aceptable y lo que no, los objetivos comunes y la voluntad de construir un futuro donde quepamos todos.
Hasta la llegada de Sánchez a Moncloa, se intentaba gobernar –al menos formalmente- desde la centralidad y para toda la sociedad. Ahora se gobierna para exacerbar las diferencias, excitar el cabreo ciudadano con quien piensa o siente o habla o es distinto y dinamitar las instituciones por las que fuimos capaces de transitar durante más de 35 años de Democracia. Los procesos electorales ya no son un teatro para la confrontación de programas y objetivos, necesario para que se produzca la selección de nuestros líderes y la alternancia en el poder. Ahora son cambios de régimen: siete años de gobiernos de una izquierda radicalizada y con voluntad de perpetuación a toda costa, han derogado los consensos fundamentales, erosionado la idea de que la transición política española fue un proceso beneficioso de recuperación de la cordura y el entendimiento entre españoles, que nos ha dado 45 largos años de paz y tranquilidad (el mayor período sin guerras civiles de la historia moderna española), de desarrollo económico y de mejor distribución de la riqueza. Esa idea ha sido conscientemente sustituida por una causa general permanente, iniciada desde la izquierda en el poder, pero seguida también por la derecha, contra la legitimidad del adversario que sostiene la democracia y sus instituciones. Todo el esfuerzo de entendimiento de la generación que vivió el entierro del dictador ha sido atrabiliariamente dinamitado.
Hay un viejo refrán que asegura que dos no se pelean si uno no quiere. Pero cuando se pretende aplicar colectivamente, cuando nos referimos a dos grupos, naciones, clases, partidos, periódicos, colectivos, el dicho resulta rotundamente falso: para que salte el conflicto entre dos basta con que uno se exceda. La historia demuestra que a la imposición sigue casi siempre la respuesta de autodefensa, y que ésta deriva en nueva agresión y respuesta a esa nueva agresión. Los grupos sociales, los proyectos colectivos, no suelen poner la otra mejilla: entran en conflicto, y –en condiciones similares-, el conflicto se convierte en una guerra inacabable, un torrente continuo de afrentas y destrucción, que se lleva por delante todos los puentes y ahoga las buenas intenciones. En esos conflictos disgregadores, el uso común de símbolos comunes se sustituye por la apropiación simbólica y la instrumentalización –a veces banal, otras mezquina y dolorosa- de lo que resulta más sagrado.
En la etapa que se inicia, perdidas ya todas las referencias conciliadoras, toca ahora sacar partido a los huesos de los muertos más queridos, que son los que permanecen perdidos. Los muertos de los pozos y las cunetas, las tapias de los cementerios y las fosas comunes, los del abismo del olvido, que reclaman aún algunos ancianos familiares. Incluso esos muertos –que lograron ser los de todos, fueran de uno u otro bando las balas que acabaron con ellos- se utilizan para levantar una nueva oportunidad de división, encanallamiento y enajenación colectiva. Malditos sean todos los que –sin pudor ni decencia- vuelven a usar los muertos de la nación, para enfrentarnos aún más. De nuevo.