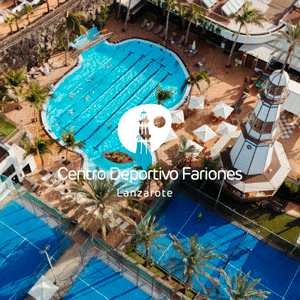50 años

Francisco Pomares
Hoy se cumplen 50 años de la muerte de Franco, aunque hasta eso –que se cumplan hoy- está en discusión en un país cada día más dado a discutir todo y por todo. Si es verdad que murió aquél 20 de noviembre, y no el día antes, como aseguran los revisionistas de la versión oficial, hoy se cumple medio siglo del comienzo del fin de la dictadura. Cuando murió Franco, yo tenía dieciocho años recién cumplidos, y la sensación –alentada por mi padre- de estar viviendo la representación de un acontecimiento singular, que no era la muerte del General, sino el profundo y silencioso estupor de la Nación ante su ausencia. Cuando se tienen dieciocho años, se vive con un concepto muy pedestre y egoísta de la Historia: se piensa que la Historia circula en torno a uno mismo, y que se pueden robar los espacios perdidos del tiempo y la memoria y archivarlos para uso privado.
Aquel amanecer sosegadamente tenso de noviembre, entre las calles recogidas y vacías, experimenté la certeza de que, por encima de cualquier otra razón biológica o clínica, Franco había muerto para que yo pudiera sentir cómo mis dieciocho años se agigantaban en un instante de reflexión sobre la historia de España.
Con el aniversario de la muerte del General he vuelto a recordar aquella sensación escalofriante de protagonismo anónimo, aquel instante de madurez forzada, para descubrir que en todo este tiempo mi generación ha permanecido ausente del debate sobre el hombre y su régimen, dejando a los que vivieron en el esplendor y las miserias del franquismo el papel de intérpretes del más reciente pasado nacional.
Y era lógico que así sucediera: nosotros, los que acabábamos de entrar en la Universidad cuando murió el General, somos hijos culturales de la Transición y de sus formas y hábitos. Aprendimos primero a odiar a Franco y el franquismo en las trastiendas universitarias, para pasar luego a ignorarlo decididamente, convencidos de su inutilidad histórica y de su mediocridad política. La moda de la tolerancia se instaló en algún lugar de nuestras conciencias, y decidimos juzgar al franquismo con una voluntad de comprensión deudora del esteticismo intelectual que se vendía entonces en los mercados culturales. Luego llegó Podemos, cambió las reglas, y nos inventó una Historia diferente, la de la Transición como derrota, y la del franquismo superviviente en los esfínteres del Estado. Esa visión trajo de nuevo el franquismo al debate, contagió a una izquierda adanista –el PSOE y lo que quedaba del PCE- y contaminó de miedos, falsedades y renuncias los hechos y la verdad histórica. Aún pagamos ese pecado intelectual.
Ahora, mientras Franco y su régimen son objeto del “revival” prometido por el sanchismo, forzado por el calendario e instalado en el morbo social, la última generación de la dictadura, la más distanciada de su origen y su desarrollo, pero tan receptora de su herencia como las anteriores, ha guardado un silencio cobarde en la ceremonia de los recuerdos. Pero los recuerdos existen. Y las lecturas. Esas lecturas de ‘Ruedo Ibérico’, jugándonos la mala pasada de aparecer por las esquinas de unas estanterías domésticas que intentamos desideologizar, para ser -también en eso-, imagen de descreimiento y modernidad vanidosa y quizá elegante.
He revisado esas lecturas, las de entonces y algunas más recientes, y he revisado también mis propios recuerdos con la seguridad de partida de no encontrar en ellos más que la rabia por aquellas cinco últimas ejecuciones, y el nombre de Franco repetido como una calumnia en las reuniones políticas de mi primera juventud. Y me he encontrado con la sorpresa de un catálogo infinito de vivencias, para descubrir sorprendido que también yo guardo una interpretación de Franco y de su régimen. Lo más curioso es que, cuanto más me acerco a la figura del dictador, más confusión y alerta me produce la dualidad de mi reflexión, entre la atracción por ese período de la historia de España que fue Franco, y el rechazo instintivo a lo que él representó.
Quizá la única explicación posible a esa dualidad sorprendente, esté en la convicción de que intentar analizar a Franco, aún desde la distancia de estos 50 años que parecen un siglo, no es tarea que pueda emprenderse con desapasionamiento: por mucho que se objetive ese análisis, por mucho que puedan justificarse actuaciones del régimen y de sus hombres, por mucho que se valoren aciertos de Franco y sus políticas, por mucho que se admita que Franco construyó los pantanos que hoy producen nuestra energía verde, y trajo el desarrollo al país, lo alfabetizó y nos colocó como décima potencia industrial.
Porque lo que Franco hizo bien no es lo que define su régimen, le definen su grisura y sus crímenes, la falta de libertad, los crímenes y el salvajismo. Hay una especie de barrera -quizá la misma que él impuso entre sí mismo y la sociedad española- entre los resultados históricos de su mandato y la sensación de que esos resultados podían haber sido los mismos o muy parecidos, sin la necesidad de cuatro décadas de asfixia