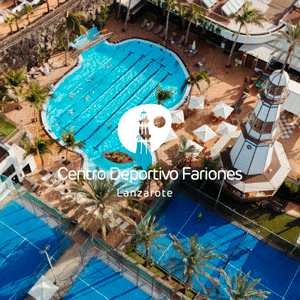‘Adiós a todo eso’

Francisco Pomares
Hoy pensaba escribir de la dimisión de María Méndez y la propuesta del Gobierno –comunicada inmediatamente después de que ella anunciara su retirada por asuntos personales, un eufemismo aceptable– para sustituirla por Cesar Toledo, un periodista curtido y peleón que desde hace meses sonaba para el puesto. El nombramiento es del Gobierno, pero debe pasar por el Parlamento. Es poco probable que Toledo tenga problemas para contar con la aprobación del Parlamento. Su relación con los grupos que sostienen al Gobierno es buena, y si está en la tele es porque Clavijo quiere cambios que Méndez, una funcionaria eficiente pero poco dada a la beligerancia, no quiso o no supo emprender. Me sorprendió ayer que la administradora de la tele, que compareció ante la Comisión Parlamentaria y anunció por sorpresa su decisión de irse, se emocionara casi hasta el llanto, al anunciar que se retira, insistiendo en que ha estado por la tele más tiempo del que pensaba estar. Eso no es del todo cierto: se va porque no cuenta con apoyos suficientes para seguir, y porque –aunque estemos a media legislatura- todo empieza ya a apestar a elecciones.
La amarga despedida de la funcionaria Méndez me lleva a un asunto de mayor enjundia, que es el del que quiero escribirles hoy. De la tele ya hablarán sin duda otros, y tendremos tiempo para retomar el asunto. La historia que me ocupas es también la historia de una despedida amarga. La plantea el filósofo y escritor Rafael Narbona en un tuit que se ha colocado desde el sábado por la tarde –cuando fue subido- en cuatro millones de impactos y más de cuatro mil comentarios. Podría decirse que este tuit es trending topic, aunque Narbona probablemente no lo escribió con esa intención. Nuestro autor es conocido porque logró superar hace años una depresión tormentosa, investigando sobre la felicidad. Siempre le tuve por un autor interesado en desvelar las claves domésticas de la felicidad personal, un filósofo de aliño de los que escriben sobre ellos mismos para que los demás sepamos que es lo que debe (o no) hacerse para evitar el sufrimiento. Su tuit -subido a X hace 48 horas cuando yo escribo estas líneas- es de una amargura ejemplar: se queja de lo duro que es haber superado los 60 años sin más familia que su mujer, sin hijos ni sobrinos y le asusta pensar qué ocurrirá con su biblioteca “de más de 20.000 volúmenes y muchas primeras ediciones dedicadas”. Yo no miro nunca tuiter (menos ahora que es apenas un territorio abonado para la vulgaridad y la infamia), pero me mandó el tuit un amigo que sabe de mi preocupación -compartida con Narbona- por el futuro de mis libros. Hace casi veinte años ya, mi biblioteca se quemó, pero después de un paréntesis reparador -un par de años resistiéndome a la compulsión de poseer papel impreso-, sucumbí de nuevo y acabé por recuperar la inmensa mayoría de los libros calcinados. Ahora mi biblioteca es más grande que antes del incendio, y –como Narbona- no sé qué diablos hacer con ella, que es una forma –lo habrá percibido el lector perspicaz- de no saber qué hacer conmigo. Ocurre que los libros que leemos nos conforman y definen mucho más que la ropa que vestimos, la gente que frecuentamos e incluso nuestras propias opiniones, la mayor parte de las veces prestadas por otros. El amargo pavor que muchos sentimos al pensar en la dispersión de nuestra biblioteca es apenas una forma disimulada de manifestar nuestro miedo a convertirnos en ceniza, que es el destino común de libros y hombres. Lo que nos amarga no es pensar en que rastro o basural acabarán nuestros libros, hoy que nadie los quiere, sino en el hecho inevitable de dejar de ser, de estar y parecer.
Sospecho que a Narbona le pasará, como a mí, que le llevo unos cuantos años y avanzo con paso cada vez menos firme hacia la obsolescencia: saber que los libros que nos han hecho ser lo que somos, sentir lo que sentimos y pensar lo que pensamos, se perderán cómo las lágrimas bajo la lluvia del replicante Roy Batty, es también una forma de recordar que aquí hemos venido básicamente a palmarla. Y no hace falta ser filósofo para que eso te amargue el día, aunque cuatro millones de tuiteros te acompañen en el sentimiento.
Ya puestos en este punto sufridor, me recuerdo que lo mío no es escribir sobre la tristeza de un filósofo con preocupación terminal, ni sobre mis propias y parecidas amarguras: tiro de un viejo truco para rematar artículos torcidos y confusos, que es recomendarle al nuevo que haga algo mientras aún se sienta inmortal: sospecho que no me hará caso alguno, pero ya puestos, le apunto la posibilidad de meter en la parrilla un programa sobre libros. Podría invitar a Narbona a explicar a la gente que leer nos hace más felices. O a María Méndez para que nos recomiende la lectura de algún libro que quiera leer ahora que va a tener más tiempo. Quizá la biografía que Robert Graves escribió cuando aún tenía treinta y pocos años. Se llama ‘Good-Bye to All That’: ‘Adiós a todo eso’. Es estupenda.