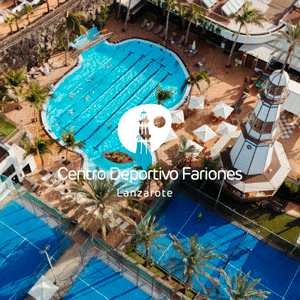Cobrar por conservar

Francisco Pomares
La discusión sobre los impuestos eclesiásticos resurge cada cierto tiempo, como si fuera un exorcismo laico. Esta vez, el argumento es que la Iglesia debe pagar el IBI de sus bienes inmuebles, incluidos templos, conventos y casas parroquiales, porque “todas las instituciones deben contribuir”. Una afirmación que suena impecable en abstracto, pero que olvida algo esencial: no todos los inmuebles son iguales, ni todos prestan el mismo servicio público. La mayoría de los bienes de la Iglesia —catedrales, ermitas, monasterios, capillas, sacristías y claustros— son parte sustancial del patrimonio histórico español. Su mantenimiento, restauración y apertura al público no le cuesta un euro al Estado. De hecho, buena parte de las subvenciones públicas para restauración acaban siendo menores que las aportaciones que la propia Iglesia destina a conservar lo que, en realidad, es patrimonio de todos. Gravar fiscalmente esa tarea es como exigirle a un arqueólogo que pague por rescatar un yacimiento.
Además, es frecuente olvidar que Cáritas y otras entidades diocesanas desempeñan funciones sociales que cualquier administración debería agradecer, no penalizar. Cientos de comedores sociales, albergues, centros de acogida y atención a inmigrantes o mujeres maltratadas y otros programas de ayuda humanitaria se sostienen con fondos privados y con el trabajo gratuito del voluntariado. Si el Estado exime de impuestos a las ONG y fundaciones culturales por considerar –con toda la razón- que contribuyen al bien común, ¿por qué no habría de hacerse lo mismo con la Iglesia, que ejerce esas mismas tareas, aunque lo haga bajo la bandera de la caridad cristianas y no de la solidaridad humanista?
Aquí es donde aflora la hipocresía. Cuando una fundación progresista rehabilita un edificio para convertirlo en centro cultural, se celebra como una contribución al país. Cuando una diócesis repara una iglesia románica o mantiene accesible al público el claustro de un convento del siglo XVI, se la tacha de evasora.
La cuestión no es teológica, no tiene que ver con nuestras creencias personales, si es que las tenemos: ser trata más bien de un asunto de coherencia fiscal y cultural. No se trata de sostener viejos y caducos privilegios religiosos, sino de reconocer que preservar un bien histórico es una forma de devolver recursos al Estado, y una bastante costosa, además. Hay parroquias que sostienen edificios monumentales con donativos, rifas o colectas, mientras los gobiernos regionales o los ayuntamientos miran hacia otro lado. Esa labor tiene un valor económico evidente: es una inversión en patrimonio, cultura, turismo y memoria colectiva.
Por supuesto, hay bienes eclesiásticos que no son patrimonio ni tienen función social directa: pisos, locales que se alquilan alquiler o solares que, como ocurre con cualquier otro propietario, pueden y deben tributar. Nadie discute eso. Lo absurdo es aplicar la misma lógica fiscal a una ermita que a un bar de carretera. Lo mismo que sería absurdo cobrarle al Prado el IBI por conservar cuadros que ya son patrimonio nacional.
Frente a la lógica, se levantan a veces argumentos supuestamente morales, que suele enarbolarse con fervor laicista: “La Iglesia debe pagar porque vivimos en un Estado aconfesional, donde a todos se les rata por igual.” Ojalá fuera así, pero no es así, aquí no se trata a todos por igual, ni de lejos. Además, la aconfesionalidad no supone hostilidad hacia la Iglesia, ni implica desprecio; la aconfesionalidad lo que significa es neutralidad. El Estado no debe ser ni creyente ni anticlerical, sino justo. Y la justicia fiscal también pasa por reconocer el valor del servicio que se presta a la comunidad. El problema, en el fondo, no es de dinero, sino de prejuicios. Hay quienes no soportan que la Iglesia siga teniendo un papel relevante en la vida pública, y busca reducir su presencia y actividad por la vía fiscal. Es la vieja tentación de castigar lo que no se puede controlar. Pero ni las catedrales se levantaron con subvenciones, ni Cáritas reparte comida para ganar votos. El Estado puede presumir de sus políticas progresistas y redistributivas, pero en la práctica, el activismo evangélico de las parroquias atiende a mucha más gente que duerme en la calle que la burocracia del Estado.
A veces conviene insistir en que secularización no equivale a desmemoria. Parte de los templos que hoy forman parte del paisaje urbano fueron levantados siglos antes de que existiera la idea misma de Estado. Son, por tanto, patrimonio de la nación, aunque su titularidad sea eclesiástica. La Iglesia no necesita privilegios, pero tampoco debe ser tratada como un enemigo fiscal. Lo que preserva -piedras, arte, historia, patrimonio y a veces solidaridad- nos pertenece y concierne a todos. Gravarlo sería tanto como cobrar por conservar, por mantener en pie una parte de nuestra identidad común que ninguna otra instancia publica está en condiciones de poder garantizar.
A veces el sentido común y la justicia tributaria deberían ir de la mano. Pero en España preferimos los símbolos al equilibrio, los reproches a la gratitud. La próxima vez que usted entre gratis en una catedral, debería recordar que mantenerla también tiene un coste. Solo que, de momento, la factura la paga otro