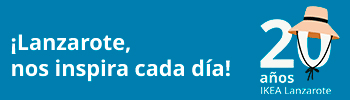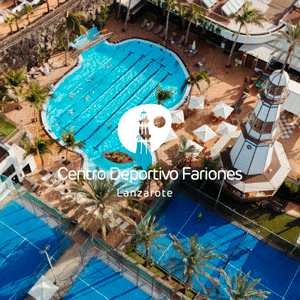De la estupidez como epidemia

Francisco Pomares
Vivimos un tiempo de estupidez. Y no porque abunden los ignorantes pomposos —que también—, sino porque la estupidez se ha convertido en una forma aceptada de participación social. Nos rodea por todos lados una estupidez activa, militante, combativa. Una idiocia que se manifiesta, convoca, escribe manifiestos, llena titulares y se encadena a los árboles, para impedir que nadie los toque, aunque se estén cayendo a pedazos.
En Santa Cruz de Tenerife, el concejal Tarife — Pier no doy una en este mundo de tonterías propias y ajenas— anunció la decisión municipal de talar 25 laureles de indias de la Rambla: árboles hermosos, pero irreversiblemente enfermos. Es una medida técnica, avalada por informes, que incluye la reposición con nuevos ejemplares. No se pretende sustituir los árboles por cemento o asfalto, sino reemplazarlos por ejemplares jóvenes y así evitar desgracias.
Pero ha bastado el anuncio para que surja otra plataforma ciudadana, de nombre poético y causa vaga, dispuesta a movilizarse contra lo que sea. Esta vez, contra el asesinato municipal de los árboles ancianos. No importa que estén podridos. Ni que exista un plan para sustituirlos. No importa que los técnicos, los ingenieros, los biólogos, los jardineros y hasta el sentido común digan que cambiarlos es la mejor opción. La protesta es inevitable. De hecho, se ha convertido ya en lo único inevitable.
La convivencia exige espíritu crítico. Pero también madurez, humildad, paciencia y respeto. Exige aceptar que no siempre tenemos razón, que no todo puede complacernos, que la gestión pública es compleja. Y que, a veces, hay que cortar un árbol —o 25— para que otros puedan crecer.
En realidad, el fondo de esta protesta no es la botánica, ni el arbolado urbano, ni la estética tradicional de la Rambla, ni “la dulce, fresca, inolvidable sombra” que Estévanez pudo haber sentido también bajo un laurel imponente. La cuestión que moviliza es otra, más profunda e inquietante: el deseo de significarse, de alardear de causa, de jugar a héroe en la película que uno mismo se monta. Protestar —exista o no sentido o justificación— se ha convertido en una forma de validación personal. En una nueva moral que explica y legitima que todo el mundo tiene derecho a intervenir en cualquier asunto público, sin necesidad de saber nada sobre él, sin conocimiento ni argumentos, sin más credencial que la voluntad de figurar.
Claro que es doloroso —y a veces terrible— tener que cortar árboles ancianos. También es triste cerrar bibliotecas sin público, derribar edificios con historia, o asumir que ciertas decisiones —aunque nos duelan y entristezcan— son necesarias. Hay una diferencia entre la tristeza íntima y sentida, y el espectáculo patético de quienes prefieren la ruina a la reparación si eso les permite sentirse cruzados. No defienden árboles: defienden una visión artificial de sí mismos como rebeldes con principios.
Nuestra vida se está llenando de gente bienintencionada, emocional, a menudo ingenua y a veces simplemente aburrida. Personas que confunden civismo con histrionismo, que creen que oponerse es en sí mismo una virtud, y que la desobediencia —por innecesaria que resulte— implica superioridad moral. Personas que hacen de la crítica una identidad, y de la protesta un refugio ante las complejidades del mundo.
Este clima de oposición permanente contamina el debate público, infantiliza la política, deslegitima la ciencia y convierte cualquier actuación de aquellos en quienes delegamos nuestras decisiones en una guerra de trincheras. Todo ha sido contagiado por esta moda idiota: desde el transporte hasta el feminismo, la sanidad, el urbanismo, los medios y las redes, el cambio climático, la carrera espacial, la universidad… y hasta el arbolado de una calle.
Hoy se reivindica sin lógica, se exige sin reflexión, se denuncia sin evidencia. Cualquier acción pública resulta sospechosa, cualquier decisión, abusiva, cualquier autoridad, un exceso. Se pide transparencia, pero se desprecia el rigor. Se reclama independencia, pero se rechaza el conocimiento experto. Se idealiza el activismo, pero evitando el compromiso real con las consecuencias de las decisiones.
Mientras tanto, el mundo sigue siendo como es: imperfecto, limitado, plagado de contradicciones. Con árboles que envejecen e infraestructuras que se deterioran. Con soluciones a menudo feas, costosas o dolorosas. Ignorar la realidad, en nombre de la estética de la indignación, no nos hace más justos ni más sabios: solo nos hace más ridículos.
Protestar por sistema no es sinónimo de conciencia. A veces es solo una forma de pereza intelectual, una expresión narcisista, el síntoma de una sociedad que confunde sus valores. Porque no todo el que se manifiesta tiene razón, no todas las causas son justas, ni todas las reivindicaciones merecen respeto. Y no hay nada de heroico en obstaculizar decisiones necesarias solo porque no se ajustan al hecho —decepcionante pero cierto— de que el mundo no es mágico, feliz y perfecto, como nos gustaría que fuera.