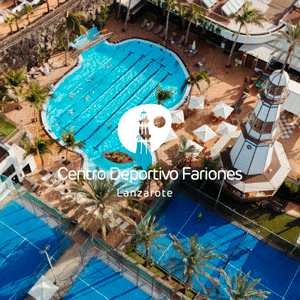Diarrea legislativa

Francisco Pomares
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: el plazo de quince días para trasladar a la Península a los menores migrantes que llegan a Canarias es un error. No un problema técnico ni un fallo de coordinación: un error. Simplemente, es imposible cumplir ese plazo.
El reglamento que regula los traslados exprés, aprobado con la loable intención de descongestionar los centros de acogida, establece un calendario que no resiste la realidad. Entre la llegada, los traslados, la identificación, la apertura de expediente, la intervención de la Fiscalía, las pruebas médicas y la decisión final, el plazo de quince días se evapora antes de que el proceso empiece. La fiscal lo resume con claridad: “esto, en quince días, no está hecho”.
No lo está, ni lo estará. Porque las leyes que se aprueban y las normas que se dictan hoy en España nacen ya sin vocación de ser cumplidas. Son normas declarativas, llenas de buenas intenciones y de pésima técnica, diseñadas para el titular, no para la gestión. En lugar de ordenar la realidad, se limitan a decorarla. Y cuando la realidad no encaja en el marco, la culpa no es del legislador, sino de la realidad.
La cuestión de los menores migrantes revela, además, el coste humano de esa ficción. Una norma imposible de cumplir no solo es ineficaz: es injusta. Coloca en el limbo a cientos de jóvenes y expone a las instituciones a un fracaso anunciado. El caso de los menores migrantes es solo un ejemplo, aunque especialmente cruel. Los fiscales lo advierten desde hace años: la prueba de edad puede tardar semanas, a veces meses. Los jóvenes llegan sin documentación, sin idioma y, en muchos casos, sin saber siquiera su edad exacta. La ley, mientras tanto, dicta que todo debe resolverse en dos semanas. El resultado es previsible: expedientes paralizados, recursos colapsados y decisiones improvisadas que terminan afectando a los más vulnerables.
Pero la incoherencia no se limita al ámbito migratorio. Desde las leyes de dependencia hasta los plazos judiciales o las metas climáticas, vivimos rodeados de promesas legales sin posibilidad material de cumplirse. España vive atrapada en una auténtica diarrea legislativa, una compulsión normativa que produce decretos, reglamentos y leyes a un ritmo que ningún ciudadano puede seguir y que ninguna administración puede cumplir. El Parlamento aprueba normas como quien reparte caramelos en una cabalgata: con entusiasmo, pero sin orden ni propósito.
Cada semana se promulgan leyes que contradicen otras leyes, reglamentos que nadie aplica, mandatos imposibles de ejecutar. Y detrás de esa inflación normativa late una idea perversa: que gobernar es legislar. Que basta con escribir un artículo, promulgar un decreto o crear una nueva obligación para resolver los problemas. Hoy se legisla no para garantizar derechos o equilibrios, sino para exhibir virtud. La ley se convierte en instrumento de comunicación política, en ejercicio retórico que disfraza la impotencia de eficacia. Así nacen normas que no se pueden cumplir, plazos que nadie respeta, procedimientos que no funcionan. Y así se erosiona, poco a poco, la confianza de los ciudadanos en el propio Estado.
La fiscal Farnés lo dice con la serenidad del oficio: el sistema no puede funcionar si las leyes se redactan contra la lógica. Y, sin embargo, esa lógica elemental es la primera víctima del entusiasmo legislativo. Tenemos leyes que proclaman derechos imposibles de ejercer, decretos que obligan a lo que no se puede hacer, artículos que se contradicen entre sí. El exceso normativo se ha convertido en una forma de corrupción intelectual.Quizá no haya mejor definición de este tiempo que la de un país exhausto ante tantas normas inútiles. Un país donde el ciudadano medio vive rodeado de leyes que ni entiende ni respeta, porque nadie se ha tomado la molestia de hacerlas comprensibles ni viables. Las leyes deberían ser una guía de conducta; hoy son un decorado institucional, una ficción que se mantiene por inercia.
Y lo peor no es el incumplimiento, sino la indiferencia. La sensación de que nada pasa. Que el sistema puede seguir aprobando leyes imposibles sin que nadie rinda cuentas. La distancia entre lo que la norma exige y lo que la vida permite se ha vuelto abismal, y en ese hueco se pierde la confianza de los ciudadanos. La ley, cuando se redacta sin respeto por la realidad, deja de ser una herramienta de orden y se convierte en un simulacro moral. España no necesita más leyes: necesita mejores leyes. Normas menos solemnes y más útiles; menos grandilocuentes y más verdaderas.
El plazo de quince días para trasladar a los menores migrantes es solo un ejemplo. Pero en él se resume una enfermedad nacional: la de legislar sin pensar, prometer sin medir y mandar sin conocer. Cada vez que una ley nace sin posibilidad de cumplirse, muere un poco la idea misma de la legalidad.