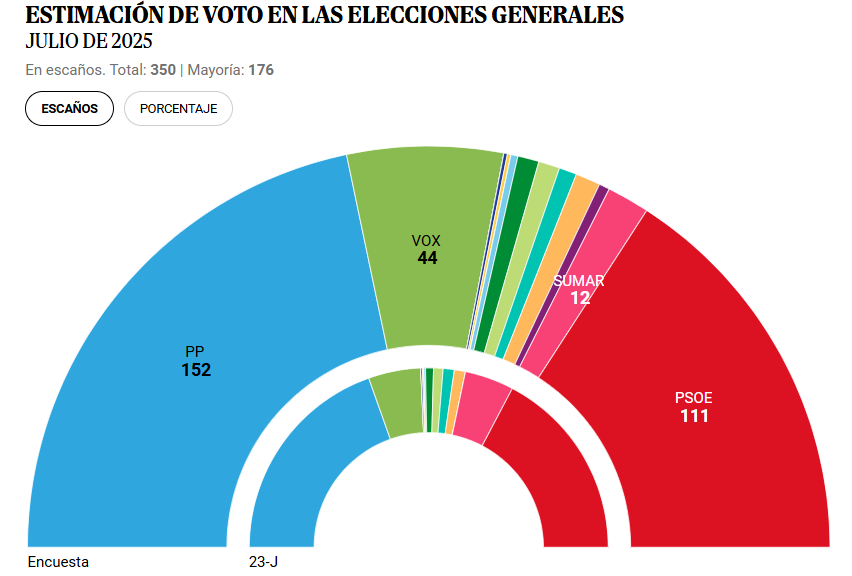Dictadura

Francisco Pomares
El domingo el Partido Popular convocó otra manifestación de su ciclo de protesta contra el Gobierno de Sánchez. Van Siete ya. Siete convocatorias pidiendo lo mismo: rectificación política, elecciones anticipadas, o —según el lema de ayer— “la devolución de España a los ciudadanos”. La repetición demuestra la constancia, a veces incluso la coherencia, pero no garantiza tener razón. Lo que sí hace es generar clima, y el clima que busca el PP es más que evidente: transmitir que el Gobierno de Sánchez ha cruzado los límites del poder democrático, y que solo queda la calle como contrapeso.
El problema no es que el PP le haya cogido el gusto a protestar en la calle. Protestar es legítimo y a veces necesario, pero incluso en la protesta hay que cuidar el lenguaje. Lo de ayer era una concentración mitinera, y es normal que en los mítines –ante su público- a los políticos se les caliente el pico. Pero hay que medir lo que se dice. En el escenario, encendidos por el calor de la multitud y la adrenalina de saberse arropados por miules de personas, tanto Ayuso como Almeida afirmaron, sin titubeo ni rubor, que España vive en una dictadura. La frase no es nueva, pero aunque siga siendo vieja resulta peligrosa. Y no por el daño que pueda hacer al Gobierno, sino por el que hace a la verdad.
España no es –ni de lejos- una dictadura. Si lo fuera, no habría jueces instruyendo causas incómodas en siete frentes distintos, afectando a ministros, asesores, operadores electorales, familiares y negocios afines al poder. Si viviéramos bajo un régimen autoritario, el Tribunal Supremo no habría inhabilitado a un Fiscal General del Estado nombrado por el presidente. Si esto fuera una dictadura, Ayuso y Almeida no habrían podido subirse a un escenario frente a decenas de miles de personas para llamar dictador al jefe del Ejecutivo. En las dictaduras no se insulta al gobernante desde un atril con megafonía, cámaras y seguridad pública. Se insulta en privado. Y si te trinca haciéndolo, o alguien te delata, puede acabar pagándose muy caro.
La exageración es una constante casi tan vieja como la política misma. Pero no podemos confundir la hipérbole con el diagnóstico. España no vive en un régimen totalitario, ni camina hacia él de forma irreversible, aunque haya indicadores preocupantes. Lo que existe es otra cosa: una erosión sostenida del equilibrio democrático, un desgaste de los contrapesos, una tentación cada día más obvia de gobernar sin supervisión. Puede hacerse con criterio y con razones un diagnóstico de las perversidades que esa forma de hacer política que llamamos sanchismo ha convertido en claves en el mal funcionamiento de nuestra democracia. Tres son cruciales y realmente peligrosas, además de muy contagiosas: convertir al adversario en enemigo a destruir, usar el aparato del Estado para sostenerse en el poder sin límites ni complejos y estar dispuesto a pactar con quien sea y ceder lo que sea para seguir en Moncloa. Ninguna de esas perversiones las invento el sanchismo: basta recordar el “Váyase señor González” de Aznar, el uso de la policía patriótica del PP para destruir a Podemos y los independentistas, o los acuerdos de Felipe González con Pujol y su tropa. Lo que Sánchez si ha hecho ha sido convertir hábitos y actitudes consustanciales a la política de hoy en el catecismo que define su comportamiento y el de su partido, instrumento que –como otros muchos- Sánchez ha puesto a su servicio hasta el extremo de convertir el gran partido de la izquierda española, en un club cesarista de palmeros adulones.
Es cierto que el sanchismo acumula rasgos inquietantes. Ha condicionado la Fiscalía, la televisión, el CIS, el servicio diplomático… ha gobernado de manera obsesiva a golpe de decreto, ha colonizado las instituciones con gente servil, ha despreciado la rendición de cuentas parlamentaria y ha defendido reformas legales pensadas para proteger intereses inmediatos, más que principios estables. Ahí están los cambios en el proceso penal para entregar la instrucción a fiscales jerarquizados, o la amnistía, cuestionada por Bruselas por no responder al interés general. O las operaciones para controlar el Constitucional –ahora domesticado por Conde-Pumpido- y el Consejo General del Poder Judicial.
No vivimos en una dictadura. Pero el de Sánchez es un gobierno con tentaciones autoritarias, alérgico al control y amante del poder prolongado. Que un Gobierno trate de controlar el sistema no significa que el sistema haya sido derrotado. Significa -mucho menos épico, pero más real- que hay que defenderlo mejor.
Ayuso no dice la verdad cuando afirma que España ya no es una democracia. Banaliza la palabra. La reduce a eslogan de pancarta. Exagera un sentimiento, pero falsea la realidad y desarma a la ciudadanía. La exageración emocional es eficaz en los mítines, pero resulta letal para la cultura cívica. Y la democracia es un constructo frágil: se sostiene en la ley, pero vive del lenguaje. Si llamamos dictadura al adversario porque eso da rédito inmediato, si convertimos las palabras en juguetes, el día en que de verdad exista una dictadura quizá muchos no reconozcan ni añoren la democracia. Es lo que ha ocurrido ya en otros lugares, no tan lejanos.