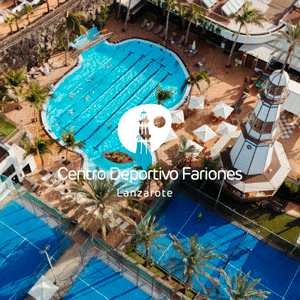Dos velocidades

Francisco Pomares
Canarias es hoy una comunidad profundamente desigual. Los últimos datos de la Agencia Tributaria revelan que la mayor riqueza se concentra en apenas 364 personas que declaran rentas superiores a 1,7 millones de euros anuales, una cifra que multiplica por 66 la media de la renta regional. Mientras tanto, la mayoría de los canarios declara 25.755 euros al año, cantidad ya distorsionada por incluir las rentas más altas. En términos reales, la media es aún menor para una gran parte de la población. Además, en diez años, el número de grandes declarantes se ha multiplicado por cinco, mientras la distancia entre ellos y el resto no deja de crecer.
La desigualdad social en las islas no es una novedad. Lo realmente alarmante es que estudio tras estudio, informe tras informe, se agrave y consolide. La concentración de la riqueza no solo crece en proporción, sino que se acompaña de una fractura evidente, que viene a hacer patente que el problema de la desigualdad en las islas no se produce solo por el hecho de que unos pocos concentren gran cantidad de renta y recursos. Supongo que es difícil explicar hoy, instalados en la tendencia de simplificar los problemas, que la división más dañina no es ya la que existe entre ricos y pobres, sino entre las dos velocidades con las que funciona nuestra sociedad: la velocidad a la que circula por la economía, el empleo y el consumo, una mayoría social integrada, con estabilidad laboral, poder adquisitivo y acceso al ahorro; y otra, excluida de esos beneficios y que malvive atrapada por la precariedad, el alza de precios, la depreciación real de los salarios y la pérdida de horizontes.
La parte de la sociedad que funciona a velocidad de crucero la forman empresarios de éxito, funcionarios con estabilidad y carrera profesional, trabajadores de grandes empresas con convenios solventes, y también una buena parte de los pensionistas del sistema contributivo. No son rico, son gente que ha consolidado sus derechos económicos, posee un patrimonio razonable y puede sostener, con mayor o menor esfuerzo, su nivel de vida. Es a ellos a quienes se dirige la práctica totalidad del discurso político y de la acción pública. Porque ellos votan, protestan si se les toca el bolsillo, y se defienden. Forman parte de un sistema avanzado, creado para atender sus intereses y necesidades. Son los que llenan restaurantes y comercios, los que acuden a espectáculos y disfrutan de vacaciones. Y son muchos, más que nunca, con más recursos, privilegios y garantías que hace años.
Pero hay otra sociedad con mucha menos suerte, cada vez más numerosa y diversa, que no tiene el poder de hacerse escuchar. La forman decenas de miles de personas con empleos mal retribuidos o inestables, jóvenes con dificultades para incorporarse al mercado laboral, mayores con pensiones mínimas o sin prestación alguna, familias desestructuradas, extranjeros no integrados, personas en situación de dependencia o marginadas por su miseria, y por otros motivos que inducen a la exclusión. No se trata solo de pobreza: hablamos de inseguridad, de angustia cotidiana, de falta de expectativas. Y de una creciente indiferencia ante su incapacidad para mejorar.
La política, las instituciones y la administración han dejado de trabajar efectivamente para incorporar a esa parte de la sociedad, en la que se mueve con rapidez. Cuando se interesan por los más desfavorecidos, los poderes lo hacen desde el buenismo, el discurso impostado y falsario de la fraternidad o, en el mejor de los casos, desde una lógica asistencial: paguitas, bonificaciones, ayudas de emergencia. Respuestas paliativas que no cambian las cosas ni consolidan derechos. Las grandes decisiones —las que definen el modelo fiscal, el acceso a la vivienda, la orientación del gasto público— se diseñan para quienes ya están dentro. Para los que tienen mucho que perder. No para los que ya lo han perdido casi todo.
Se ha instalado así una repugnante aceptación social del desequilibrio, que considera natural que el 12 por ciento de los canarios no llegue a los 12.000 euros anuales o que únicamente responsabiliza de que eso ocurra a los 354 millonarios podridos de pasta. Pero lo grave no es que existan ricos. Los ricos son la excusa que los acomodados utilizan para aceptar que cada vez haya menos espacio a compartir entre quienes viven con certezas y quienes sobreviven con miedo. Lo grave es que el poder gestiona el malestar con propaganda, sin una estrategia clara para reducir la desigualdad. El resultado es una Canarias cada vez más partida, más vulnerable, más injusta. Y más frágil. Pero no inevitable que el crecimiento beneficie siempre a los mismos. Ni basta con que haya más empleo, aunque sea peor, y más consumo, aunque se financie a crédito.
La brecha social en las islas –y en tantas sociedades que conviven con el subdesarrollo- ya no es solo económica, es también moral. La cohesión no se garantiza con ayudas: requiere justicia distributiva, oportunidades reales de ascenso social, y un modelo de desarrollo que no margine por sistema a quienes no forman parte del grupo de los privilegiados. Si una sociedad que deja atrás a una gran parte de su población, renuncia al pacto social que sostiene la convivencia. Y cuando el sistema solo protege a los integrados, los excluidos dejan de creer en él.