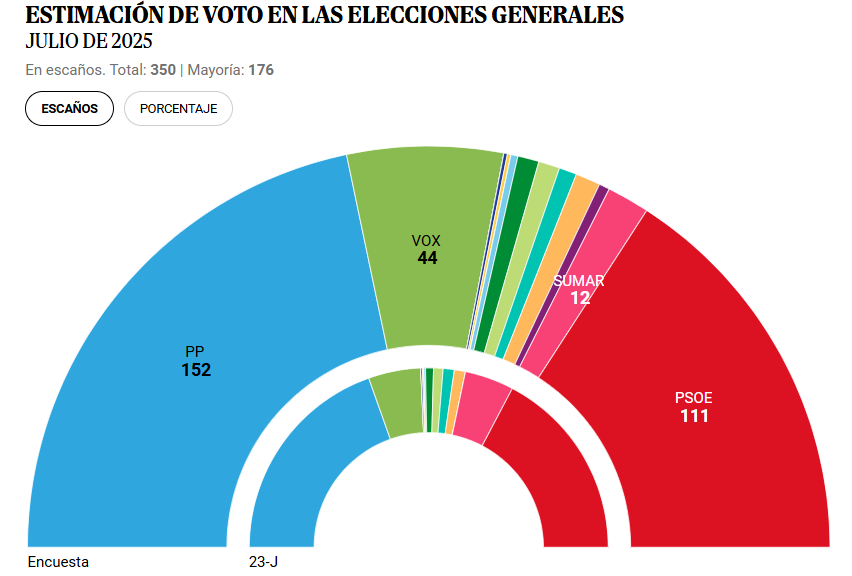El cese preventivo

Francisco Pomares
El mismo Gobierno que mantuvo al Fiscal General del Estado en su puesto, alegando presunción de inocencia, ha encontrado -entre los errores de gestión del ‘caso Salazar’- la fórmula perfecta para aparentar contundencia sin correr riesgo alguno: basta con cesar a alguien antes de saber exactamente de qué se le acusa. La presunción de inocencia desaparece en el comportamiento de Antonio Hernández por efecto del clima. Y el clima no lo dicta la búsqueda de justicia: lo dicta el miedo. El miedo a que cualquier matiz, cualquier reserva, cualquier demanda de garantías sea interpretada como falta de sensibilidad hacia las víctimas de abuso que -al parecer- llevan ya unos años soportando comportamientos repugnantes en Moncloa. El Gobierno Sánchez, tan aficionado a la comunicación emocional, ha descubierto que no hay blindaje más eficaz que actuar contra Hernández con la celeridad que no se tuvo cuando se trataba de proteger a las mujeres sometidas a las guarrerías de Salazar…
El cese en Moncloa y en el PSOE de la mano derecha de Salazar, -un tipo no señalado por conductas de acoso- es revelador. Se le ha cesa no por hechos probados, sino por “ambiente”, por “percepciones”, por “testimonios” que lo describen como cómplice pasivo, como parte de una estructura que habría permitido el comportamiento del presunto agresor. El problema es que, más allá de afirmaciones genéricas, nadie ha explicado todavía qué hizo exactamente Hernández para merecer su despido fulminante. ¿Se limitó a ser amigo de Salazar? ¿Minimizó denuncias? ¿No actuó con la diligencia debida? ¿O quizá se ha convertido en la pieza sacrificable que demuestre que Moncloa quiere ahora recuperar el tiempo perdido?
En España la pena de banquillo se ha trasladado de los tribunales a los despachos del poder. Ya no es necesario procesar a alguien para destruir su reputación; basta con nombrarlo en una nota oficial. En estos tiempos de identidades inflamables, los matices resultan sospechosos. Preguntar qué fue lo que hizo Hernández para ser echado oprobiosamente de Moncloa y del PSOE es ya causa de señalamiento como cuestionador de víctimas. Por eso es importante recordar que pedir explicaciones no equivale a cuestionar las denuncias. Ni a negar su legitimidad. Significa, simplemente, recordar que la democracia no se sostiene sobre la base de intuiciones morales, por nobles que sean o parezcan.
¿Qué línea separa la defensa de las víctimas de la tentación del poder de purgar sin pruebas? ¿Cuándo dejamos de exigir procedimientos claros y empezamos a aceptar que un Gobierno pueda destruir carreras a su antojo por proximidad o por simple conveniencia?
Y es que conviene no engañarse: el cese de Hernández es -ante todo- un movimiento político. Se produce cuando hay que demostrar que los errores en la gestión de las denuncias no van a repetirse. Sirve para enviar a las votantes, el recordatorio de que el Gobierno se toma en serio el acoso y actúa con “contundencia”. Sirve para aparentar que el ‘caso Salazar’ está controlado: el sacrificio de una figura secundaria protege al núcleo duro del Ejecutivo de su probado desinterés a la hora de aclarar por qué no se actuó contra Salazar antes de que la queja de las mujeres se hiciera viral.
Hernández no ha sido acusado de delito alguno. No se ha abierto causa contra él. Su caída se basa en la idea de que “debió saber”, “debió actuar”, o “no actuó lo suficiente”. Un terreno muy resbaladizo, porque no hay forma de defenderse de una acusación sin forma. Si aceptamos que se puede prescindir de alguien por si las moscas… ¿Qué nos impide convertir ese mecanismo en arma? ¿Quién decide la línea entre protección y abuso?
Quizá yo sea un dinosaurio -lo pienso a menudo-, pero creo firmemente que los procedimientos son siempre -enfatizo lo de ‘siempre’-más valiosos que las impresiones. La política pierde toda dignidad cuando se aferra a decisiones que buscan alivio mediático más que la claridad moral. Hoy es Hernández; mañana cualquiera. Basta con que un Gobierno necesite demostrar firmeza, o desviar una crisis, o blindar un relato.
No se trata de defender a un hombre concreto, sino la idea de que el poder no puede ejercer castigos sin límites. De recordar que las víctimas merecen ser creídas siempre, pero también merecen un sistema fiable que garantice que sus denuncias no se convierten en instrumento del oportunismo político. Lo contrario sería hacerles un flaco favor: reducir la búsqueda de resarcimiento y verdad, a esta absurda coreografía de ceses preventivos. Las agredidas no necesitan venganza, necesitan justicia.
El Gobierno y el PSOE deben explicar qué ha hecho Antonio Hernández -o qué no, que también eso puede ser dañino- para merecer quedar señalado de por vida como cómplice de su colega Salazar. De lo contrario, lo único que habrán logrado es instalar otra duda incómoda: la de que su fulminante y simultánea destitución en Moncloa y el PSOE no responde a razones de ética, sino a la mera conveniencia de quien manda y lo hizo mal y necesita desviar la atención de lo mal que lo hizo.