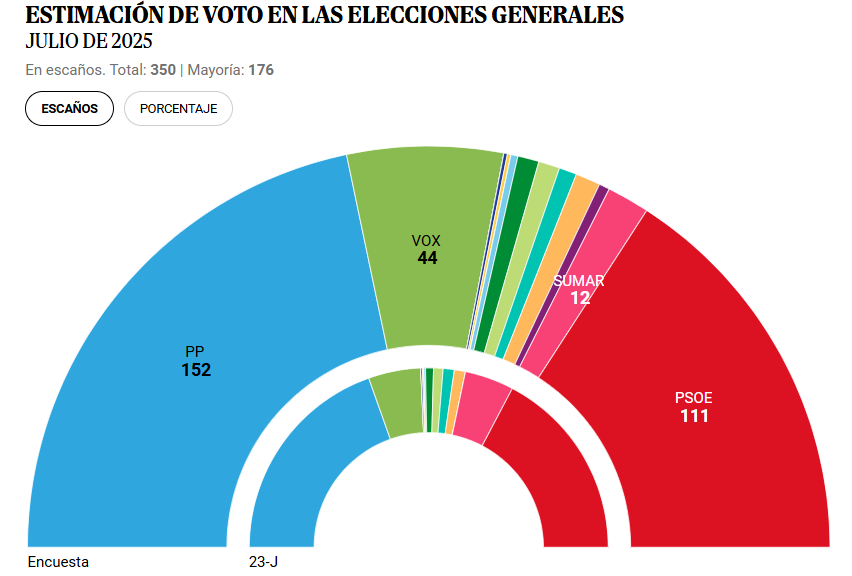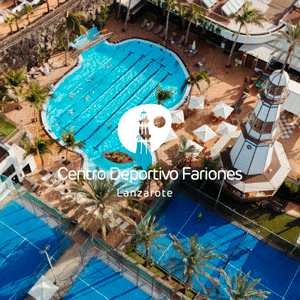El púgil contra las cuerdas

Francisco Pomares
El presidente Sánchez compareció el lunes en Televisión Española con el aire de un boxeador sonado que se sabe incapaz de ganar la pelea, pero persiste en mantenerse erguido sobre el cuadrilátero. Recordaba el hombre a ese boxeador grogui, castigado hasta la extenuación, tambaleante, pero capaz aún de lanzar al aire golpes por instinto, a la espera de que suene de una vez la campana. La del lunes fue la primera entrevista que concede en más de un año. La ex subdirectora de El País, Pepa Bueno, lo entrevistó sin voluntad de daño, perro poniendo en juego las armas y mimbres de un oficio que conoce bien. No pareció una entrevista con preguntas pactadas, pero resultaba difícil olvidarse de que Bueno entrevistaba a su jefe.
En ese concreto ambiente y contexto, uno habría esperado encontrar un presidente dedicado a vender un proyecto, a marcar la agenda o a recuperar la iniciativa política. Pero lo que vimos fue otra cosa: vimos un Sánchez ensimismado, defensivo, preocupado casi únicamente por no trasladar su imagen de derrota, convertido en narrador de un melodrama casposo en el que los malos son los jueces. Sánchez sentenció una frase calculada, que se trajo de la preparación del programa: dijo “hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia”. No es un chascarrillo más. Es una declaración presidencial, que se produce justo cuando se instruyen las causas que afectan a su esposa y a su hermano. A nadie debe privarse del derecho a la propia defensa, pero hay algo profundamente perturbador en que el jefe del Gobierno use la televisión pública para acusar a jueces concretos de perseguirle. A él y a su familia. No es solo un error hacerlo: supone dinamitar conscientemente el principio de la separación de poderes, ese muro de carga sin el que cualquier edificio constitucional se puede venir abajo.
Hasta hace no tanto, esa frontera era infranqueable. Hoy la vemos cruzada con la naturalidad de quién atraviesa un paso de cebra. Sánchez no ha dudado en instalarse en la misma retórica que Puigdemont, en denunciar el lawfare judicial, en usarlo como coartada para justificar lo injustificable. Que el prófugo de Waterloo haya celebrado con cínico entusiasmo las declaraciones de Sánchez, debería bastar para explicar la magnitud del disparate que supone que el jefe del Gobierno español abrace la teoría favorita de quienes niegan la legitimidad del Estado. Lo más inquietante es la absoluta normalidad con la que Sánchez se ha permitido dar este salto mortal. No es fruto de un arrebato de ira, ni una frase lanzada a la ligera: fue el eje de todo su discurso. Lo que nos ha dicho Sánchez es que el combate sigue, ahora toca el poder judicial.
El presidente defendió, además, la continuidad en su cargo del fiscal general, pese a su procesamiento. “Creo en su inocencia”, dijo. Piensa Sánchez que su fe personal puede imponerse a la exigencia institucional de mantener la imparcialidad. Sánchez, da un paso más en la confusión entre el Estado y su persona: lo hace advirtiéndonos de que la fortaleza de la democracia se basa en la solidez de su círculo íntimo.
La política española se envilece a pasos agigantados, la entrevista del lunes –a pesar de su apariencia neutral- es un ejemplo de manual: quien preside el Gobierno se presenta como víctima de una conjura judicial, reduce las investigaciones a un ataque personal y se parapeta en una insulsa narrativa sentimental: “dos personas pagan el precio de ser familiares míos”. No hay autocrítica, no hay respeto por el trabajo de los jueces, no hay voluntad de distinguir lo público de lo privado. Solo el instinto de supervivencia de quien se sabe cercado.
Conviene detenerse en la imagen que proyecta este presidente en fuga hacia delante: Sánchez no gobierna, resiste. No pacifica, incendia. No lidera, se protege. Actúa como un campeón que prolonga su pelea más allá de lo razonable, y aguanta sobre el ring porque retirarse es admitir una derrota que no cabe en su cabeza. Sus puñetazos al aire son retórica vacía, pero astillan un poco más los pilares sobre los que la convivencia se sostiene. El efecto corrosivo es inmediato: cuando el presidente denuncia el lawfare judicial contra su mujer y su hermano, o habla de “minorías” que conspiran contra él, legitima con sus palabras la idea de que el sistema está manipulado. ¿Para qué respetarlo, entonces?
Sánchez aprendió de Pablo Iglesias a sembrar la semilla del populismo que hoy todo lo devora. Un populismo capaz de justificar la corrupción propia en la de las instituciones. El hombre que se hizo con el poder con el discurso de la regeneración, se desliza ahora por la pendiente del descrédito institucional. Y lo hace con la serenidad pasmosa de quien no percibe el abismo que abre bajo sus pies y los nuestros. No hay límite alguno en su manual de resistencia.