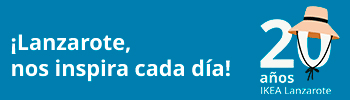El ruido y los limites

Francisco Pomares
La tercera manifestación convocada bajo el lema “Canarias tiene un límite” ha vuelto a llenar las calles, quizá esta vez con menor intensidad que en la primera gran movilización del año pasado. Esa es la impresión general —compartida incluso por algunos asistentes— y respaldada, aunque con matices, por los datos de participación ofrecidos por la Delegación del Gobierno. Según las cifras de Anselmo Pestana, algo más de 23.000 personas habrían secundado la protesta en el conjunto del Archipiélago, con alrededor de 15.000 en Santa Cruz de Tenerife, donde la protesta ha sido siempre más intensa. La organización, por su parte, habla de 90.000 personas solo en la capital tinerfeña, una cifra probablemente muy inflada. La diferencia entre versiones es tan abismal que confirma algo que hace tiempo hemos aceptado: ya no se discuten cifras ni se aceptaría un cómputo imparcial. Lo que se impone es el relato de cada cual. La verdad hace tiempo que dejó de tener importancia.
Más allá del número de asistentes, lo relevante esta vez ha sido el tono. Las manifestaciones de este domingo evidencian una creciente radicalización, no solo en las consignas —más agresivas, más directas—, sino también en los discursos de quienes parecen liderar un movimiento que se presenta como espontáneo y transversal (sea eso lo que sea), al margen del partidismo o la ideología. En los discursos se ha anunciado abiertamente que, si no se atienden las demandas, si no se escucha al pueblo, entonces se boicotearán actos institucionales y se llevará ante los tribunales a los responsables políticos que adopten decisiones contrarias a sus postulados. Lo primero suena a escrache —una herramienta de protesta que hasta ahora no había calado en Canarias—. Lo segundo es perfectamente legítimo, aunque revela la dificultad de estos movimientos para escapar de la creciente judicialización del conflicto social. Es una mala noticia: la justicia suele ser extraordinariamente lenta y frustrante. Y ya comienza a defenderse el uso del “jarabe democrático” de los escraches, que Podemos utilizó a modo y manera antes de instalarse en la moqueta.
Es cierto que hay razones más que suficientes para el malestar. El modelo de crecimiento turístico necesita ser revisado, el precio de la vivienda se ha desbocado, la presión sobre los espacios naturales comienza a ser insostenible y las infraestructuras públicas no dan abasto. Lo que está en discusión no es si hay o no hay problemas, sino cómo se abordan. Y ahí es donde la respuesta institucional está fallando. El apaciguamiento —la estrategia de asumir parcialmente el discurso de los convocantes para intentar desactivarlo— no sirve de nada. Rosa Dávila, que ha sido probablemente la dirigente que más se ha acercado al marco discursivo de la protesta, fue una de las figuras más duramente retratadas ayer por los manifestantes. Y Fernando Clavijo, que ha oscilado entre el rechazo y la comprensión, tampoco ha salido precisamente mejor parado. De “traidor” para abajo, no se le han ahorrado insultos. En política, cambiar de criterio sin explicar por qué se hace es una fórmula infalible para decepcionar a todos.
La cuestión de fondo es bastante incómoda —por eso tiende a ser obviada en los análisis públicos—: ¿puede la política institucional hacer suya una parte del discurso de la protesta sin destruirse a sí misma? ¿Es posible gobernar con sentido de la realidad asumiendo un relato que exige hacer —y hacerlo ya— algo imposible? Las demandas del movimiento no solo incluyen una ley de residencia, una moratoria turística total, la paralización de proyectos urbanísticos ya iniciados y una ecotasa de impacto inmediato, sino hasta una mágica recuperación de la soberanía alimentaria y energética. ¿Cómo se articula todo eso en un territorio con recursos escasos y competencias limitadas, que depende del turismo para sostener su economía, y que ha fracasado —gobierne quien gobierne— en generar cualquier alternativa viable?
La movilización ciudadana es un derecho. Pero el populismo no es solo un invento de despacho. Tiende a brotar también en la calle, especialmente cuando se plantea como enmienda total al sistema y no como presión para mejorarlo. El problema hoy no es que haya protestas, sino el hecho de que quien gobierna no se atreve a decir la verdad: que hay cosas que no se pueden hacer, y otras que solo pueden hacerse con tiempo, recursos y consenso. Gobernar no es empatizar con el malestar o alimentarlo, es enfrentarse a sus causas, incluso cuando eso implica asumir costes políticos.
En ese sentido, las movilizaciones de ayer aportan una doble reflexión: primero, que hay mucha gente profundamente incómoda con el rumbo del modelo económico. Segundo, que las concesiones retóricas y las medidas simbólicas no bastan. Cuando se alimenta el discurso de los límites y del colapso inminente, se generan expectativas imposibles de satisfacer, y eso multiplica la frustración y la rabia. Canarias tiene un límite, sin duda. Pero también tiene un presente complejo y un futuro que no se puede improvisar en pancartas. Gobernar es gestionar los límites, no solo sumarse interesadamente a quienes los denuncian.