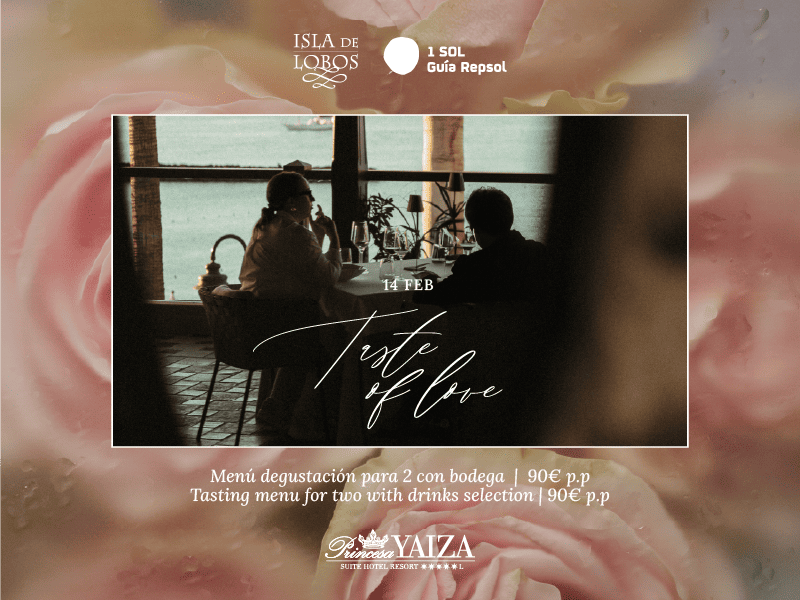El Teide, vivo y activo

Francisco Pomares
El Teide no es solo una postal. Ni la silueta perfecta que corona las fotos de turistas, ni el icono amable que preside los folletos institucionales. Es un volcán activo. Conviene recordarlo cuando la tierra tiembla bajo la isla o los instrumentos científicos detectan anomalías que despiertan inquietud. En los últimos días, se ha informado de nuevos enjambres sísmicos, pequeños movimientos localizados bajo la dorsal y en el entorno del edificio central del volcán. No se trata -coinciden los expertos del Instituto Geográfico Nacional y del sistema de vigilancia volcánica- de señales inequívocas de una erupción inminente. Pero tampoco son ruido sin importancia. Tenerife no es un territorio fósil. Es una construcción geológica en marcha, la actividad interna forma parte de su naturaleza.
Los hombres tenemos memoria de pez (sobre todo para lo que nos conviene). La memoria humana tiende a ser corta, pero la historia de Tenerife está jalonada por episodios eruptivos en tiempos recientes. En 1704 y 1705, las erupciones de Siete Fuentes, Fasnia y Arafo, alteraron durante meses la vida en la isla. En 1706, el volcán de Garachico sepultó el puerto más importante de Tenerife bajo ríos de lava, cambiando para siempre el eje económico del norte insular. En 1798, las Narices del Teide abrieron nuevas bocas en las Cañadas. Y ya en el siglo XX, en 1909, el Chinyero ofreció el último espectáculo eruptivo hasta la fecha. Ocurrió en distintos puntos de la isla, y no pasó en tiempos míticos o prehistóricos.
Una eventual erupción futura no tiene por qué producirse en el cráter del Teide ni en el corazón del Parque Nacional. Puede abrirse en una dorsal, en una medianía o en un terreno que hoy nos parece estable. Así funcionan los sistemas volcánicos basálticos como el nuestro. El ejemplo más reciente lo tenemos en La Palma, con la erupción de Cumbre Vieja en 2021. Allí aprendimos que la preparación salva vidas. Porque la ciencia no puede evitar una erupción, pero sí anticipar señales, establecer perímetros de seguridad, ordenar evacuaciones y reducir riesgos.
En Tenerife, el sistema de vigilancia es hoy infinitamente más sofisticado que hace un siglo. Redes sísmicas, estaciones GPS, medición de gases, imágenes satelitales… detectan deformaciones del terreno y variaciones en la actividad interna con una precisión impensable hace décadas. Pero la tecnología no sustituye a la cultura del riesgo.
Por eso conviene asumir, sin dramatismos, que vivimos sobre un volcán activo, atender los avisos oficiales, evitar la propagación de mentitas y no convertir cada enjambre sísmico en el apocalipsis. Y tomarse en serio las recomendaciones básicas: saber cuál es el plan de emergencia municipal, tener localizado un punto de encuentro familiar, disponer de un pequeño kit con documentación, linterna, radio portátil y medicación esencial. Y decir esto no es alarmismo, sino sentido de la responsabilidad. Cada vez que el Teide da señales de vida, se activan dos reflejos opuestos y igualmente dañinos. Por un lado, el “aquí nunca pasa nada”, “son trucos de los científicos para que les den más presupuesto”. Por otro, la exageración: teorías conspirativas, predicciones apocalípticas en redes sociales, vídeos que anuncian el inminente hundimiento de la isla y de paso un tsunami de propina. Pero entre la negación y la paranoia, hay un camino correcto. Porque la realidad es menos espectacular y más exigente: el Teide es un sistema activo, pero su actividad actual no implica una erupción mañana. Lo que vemos parece tratarse de reajustes internos, liberación de tensiones, circulación de fluidos en profundidad. La mayoría de los episodios sísmicos en Tenerife no desembocan en erupciones. Pero que no exista peligro inmediato no equivale a riesgo cero permanente. La probabilidad de una futura erupción en Tenerife no es una hipótesis extravagante; es una certeza geológica. La cuestión no es si ocurrirá, sino cuándo va a pasar.
Aceptamos sin miedo ni escándalo afrontar incendios forestales, temporales o inundaciones. Pero hablar de volcanes provoca pánico, como si nombrarlos fuera invocarlos. Y no lo es. Muy al contrario, integrar el riesgo en nuestra cultura cívica construye un hábitat más seguro. Saber que una erupción podría ocurrir en cualquier punto de la isla ayuda a planificar. Las infraestructuras críticas, las rutas de evacuación, la comunicación institucional y la educación ciudadana forman parte de esa preparación silenciosa que solo se valora cuando llega la emergencia.
Tenerife no dejará de ser volcánica porque miremos hacia otro lado, ni se volverá más segura por difundir fantasías en las redes. El Teide seguirá ahí, ajeno a nuestras cuitas políticas o mediáticas. Lo sensato es escucharlo con atención científica, vivir con normalidad y estar listos para reaccionar con serenidad si alguna vez decide recordarnos -como ya hizo otras veces- que su belleza es la de una fuerza telúrica. Ni alarmismo, ni despreocupación: cultura del riesgo, información rigurosa y sentido común. Porque el Teide no es una amenaza permanente, pero tampoco es un decorado inofensivo. Es lo que siempre ha sido: un volcán vivo.