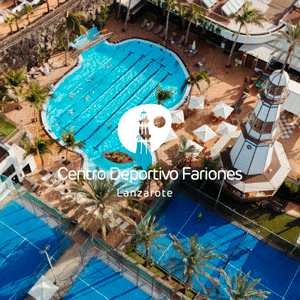Fábulas de la rana

Francisco Pomares
Cuenta Iriarte que una rana cayó en un tazón de leche y, desesperada por salir sin lograrlo, movía y movía sus ancas hasta el agotamiento, observada por una mosca desde el borde del tazón. La mosca se burlaba, convencida de que el final de la rana llegaría pronto, y la animaba a rendirse: “No te esfuerces, no saldrás nunca del tazón”, le decía. Pero la rana se negó a rendirse y siguió moviendo desesperadamente sus ancas. Tanto batió y batió la leche, que acabó por hacerla mantequilla. Luego se subió en la mantequilla, dio un salto, se zampó a la mosca y se fue después —algo cansada, supongo— a tomar unas copas con los colegas.
De esta fábula de la rana existen versiones infantiles que cuentan que la rana y la mosca se hicieron grandes amigas. Son poco creíbles: es perfectamente conocido que la fraternidad universal no ha convertido nunca la leche en mantequilla.
Hay, además, otras versiones: una nos recuerda que hace casi cincuenta años, un alcalde de UCD en Tenerife —el ‘socialdemócrata de praxis liberal’ Manuel Hermoso— se cayó dentro del agujero insularista y, en vez de batir los remos para salir de allí, se dedicó a convencer a media isla de Tenerife de que lo mejor del mundo era seguir dentro. Al principio, las moscas de los alrededores —socialistas todas ellas— se partían de risa con su plática, porque no lograban entender de qué iba la cosa. Pero el alcalde Hermoso, hábil oyente, dotado de un particular sentido para procesar las frustraciones ajenas y usarlas en propio provecho, logró subyugar con su cantinela a tantos, que al final había más gente dentro del tazón que fuera de él.
Y así estuvieron algún tiempo Hermoso y su tribu, a remojo, con las muy racionalistas moscas de entonces alucinando con el espectáculo, sin aceptar que una sociedad moderna y cosmopolita aceptara aislarse del resto de Canarias. Pero fue tal el éxito del invento insularista de Hermoso que en la mayor parte de Canarias lo copiaron. Hasta que, finalmente, se dio cuenta de que, fuera de su tazón, al lado mismo, sobre la mesa de la cocina, había un gran trozo de presupuesto olvidado. Entonces decidió juiciosamente que, si la leche está bien, la leche acompañada de los millones del tesoro canario puede estar infinitamente mejor.
Claro que a Hermoso le costaba salir del tazón después de haber convencido a tantos de que lo bueno estaba dentro… Entonces decidió inventarse otra cosa, y esa otra cosa fue el nacionalismo.
Tenemos mala memoria para las cosas importantes, pero yo recuerdo del Hermoso de aquellos años no solo al hombre bondadoso y cordial, abierto al diálogo y a comprender a la gente atribulada. Recuerdo también al insularista implacable que se merendó en un plis-plas al presidente Fernando Fernández, y al nacionalista que liquidó sin esfuerzo ni remordimiento alguno a Saavedra. Pasó entonces Hermoso de ser el alcalde de Santa Cruz a ser el alcalde de Canarias en dos años, y construyó prácticamente de la nada un partido hecho de retales ideológicos: isloteñistas de las AIC, nacionalistas de opereta como el profesor García, exfranquistas reconvertidos al centrismo, comunistas arrepentidos de última hora e inmobiliarios majoreros. En dos años, ese partido ganaba elecciones en Canarias con más porcentaje de voto que los partidos nacionalistas vascos y catalanes que todavía hoy mangonean este país.
El milagro del ‘moderno nacionalismo’ de Hermoso fue un invento que combinaba relato y mitología, colmando de sentimientos y emociones un traje a medida hecho exclusivamente para poder mandar. Un traje que al alcalde de Canarias parecía venirle como un guante.
Hermoso hizo cosas bien: metió en su saco a todos los que no querían ser cola de león en el PSOE o el PP, y los convenció de que en su tinglado absolutamente todo era posible. Tenía razón: fue posible ser el partido más votado de Canarias, negociar la relación con Europa desde una posición ventajosa, convertir el REF en un instrumento más útil para el viaje hacia el desarrollo y vencer las resistencias provinciales al Gobierno regional. Se alió con todas las islas, sedujo a Gran Canaria (le costó) con sus mejores frases de arrepentimiento y millones, y abandonó el sueño de un Tenerife ganador.
Calzar los zapatos de presidente lo convirtió en un político regional, un tipo que reconoció los errores de su primera etapa, pidió perdón por el desastre de la guerra universitaria y defendió con arrojo una idea que no era suya: la de la Canarias posible de Saavedra, pero no construida saavedrinamente desde las élites, sino desde abajo, desde la proximidad a Europa, la distancia de Madrid y el corazón —y la frustración— de cada una de las islas.
Aquel era trabajo para una vida, no para seis años. Pero se lo curró seriamente. Quedó muy lejos, y le cogió el relevo Adán Martín: era aquel un tiempo —muy diferente de este— en que un político podía ser sustituido por un amigo.
Desde que dejó el poder, mantuvo una elegante discreción, y el killer que había sido en sus primeros años dio paso a un hombre conciliador y cercano, admirado y querido en Tenerife, a pesar de haber renunciado a representar el deseo tinerfeño de revancha.
Hermoso es ya Historia de la Canarias que hicimos: de lo malo y de lo bueno, parte del mérito es suyo