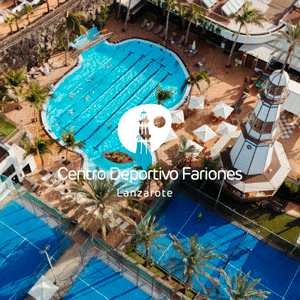La paz por la fuerza

Francisco Pomares
El acuerdo de Gaza, celebrado como un triunfo de la diplomacia, consagra en realidad la victoria de la fuerza. Es la paz impuesta por quien puede imponerla, la tregua del vencedor que dicta las condiciones. Donald Trump, investido como gran árbitro del mundo, ha puesto fin a la guerra en Oriente Próximo no mediante el diálogo ni el respeto al derecho, sino con la lógica de los bombardeos. Y recibe el aplauso, explícito y cómplice, de una comunidad internacional que hace tiempo renunció a distinguir entre la legalidad y la conveniencia.
En su discurso ante el Parlamento israelí, el presidente Trump habló del “amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”, pero aquí lo que ha amanecido es la confirmación de que la fuerza es el único lenguaje que las naciones entienden, y de que la paz, si llega, no es resultado del consenso, sino del sometimiento. Trump ha logrado detener de momento la guerra -y eso no es poca cosa-, pero su éxito se basa en la aceptación universal de un orden sin derecho, una arquitectura del poder sin ley.
El acuerdo de Sharm el Sheij ha traído el silencio de las armas, la liberación de los rehenes y el alivio temporal de una tragedia humanitaria insoportable. Nadie debería restarle importancia, pero el acuerdo marca también el fin de la ilusión de creer que el mundo puede regirse por principios. Esta paz nace del cálculo estratégico: Irán ha sido derrotado y humillado, Hamás ha sido doblegada, y Netanyahu ha recibido el respaldo a su política de exterminio. Todo lo demás -las garantías, los mecanismos de supervisión, las promesas de reconstrucción- son florilegios para disimular la cruda verdad: que la razón capitula ante la fuerza. Durante años, las cancillerías occidentales invocaron el respeto al derecho internacional como piedra angular del orden mundial. Hoy ese discurso no se lo traga nadie: el saludo de Pedro Sánchez a Trump, mientras su ministro de Exteriores proclama que “Israel deberá responder de sus crímenes ante la justicia internacional”, resume mejor que nada la corrupción del lenguaje político: una coreografía hipócrita en la que se celebra el éxito del vencedor mientras se recitan sin convicción, viejos mantras humanitarios. La escena resulta brutal: el presidente español estrecha la mano del hombre que bendice la ocupación militar de Gaza como precio de la paz, mientras su gobierno denuncia con la boca chica los excesos de Israel. No hay ironía más amarga: España, que durante años presumió de una política exterior basada en valores, se alinea ahora con la doctrina del poder militar, mientras usa el catecismo del derecho para invocar sus letanías. Sánchez quería estar en esa foto, y ha aceptado las condiciones para estar: reconocer y celebrar el poder absoluto del patrón del mundo.
La diplomacia es ya una colección de gestos vacíos: comunicados solemnes, condenas rituales y una resignación práctica ante la fuerza militar. La “paz por la fuerza” de Trump es el nuevo paradigma. Y su eficacia inmediata -el alto el fuego- legitima su método ante el resto del mundo. Porque esto no se detiene en Gaza. El precedente vale para Ucrania, para Taiwán, para cualquier conflicto donde el equilibrio se haya roto. Si la paz se consigue por el miedo y la amenaza, ¿para qué sirven los tribunales internacionales, las resoluciones de Naciones Unidas, la diplomacia o los derechos humanos? Lo que se inaugura ahora no es una era de estabilidad, sino una etapa de pragmatismo sin moral, donde la negociación sólo empieza cuando el adversario está de rodillas o muerto.
Trump devuelve el mundo a la lógica del siglo XIX, al equilibrio de poderes y a la política del gran garrote del viejo Roosevelt, la diplomacia del castigo. Su plan -un gobierno palestino tutelado, una Gaza desmilitarizada, un Irán acorralado- es la reedición del viejo mandato colonial. Pero la novedad no es la brutalidad de esta inevitable propuesta, sino su aceptación por el resto del mundo. Europa, dividida y debilitada, aplaude una paz que no ha sabido construir. Rusia observa con cautela. China toma nota. Y América Latina, convertida en tablero auxiliar, asiste en silencio, mientras Venezuela se prepara para su propia confrontación bajo la misma doctrina: la paz, si llega, será también la paz de la fuerza, después de unas cuantas decenas de barcos del narco volatilizadas por los drones de la DEA.
Durante décadas, el idealismo internacional disfrazó la crudeza del poder. Hoy ni siquiera hace falta fingir. Las guerras se detienen no porque haya justicia, sino porque a alguien las gana. Las víctimas cuentan menos que los equilibrios, y las palabras -democracia, libertad, legalidad- han dejado de tener peso. En ese mundo, el saludo de Sánchez a Trump supone el reconocimiento de una rendición. En Gaza no hay un acuerdo para parar la guerra, sino una tregua dictada por el vencedor, que el resto del mundo prefiere llamar paz.