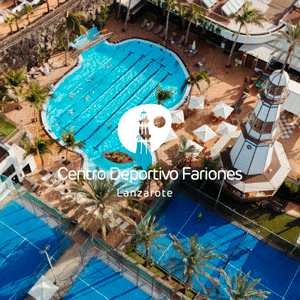La tele del César

Francisco Pomares
No es la primera vez que el Gobierno utiliza Televisión Española como altavoz de su relato. Pero sí es la primera vez que lo hace sin el menor pudor, sin disimulo, sin siquiera mantener la ficción de la pluralidad. La tele de Sánchez -y su ejecutor, José Pablo López- no nos informa: nos catequiza. No debate: predica. No busca audiencia, busca cambiar la percepción de los hechos y construir una realidad paralela a la verdad.
La historia de la manipulación de la tele es antigua. Desde su nacimiento en los años cincuenta, Televisión Española ha sido un instrumento del poder. Adolfo Suárez lo comprendió mejor que nadie: fue director general de RTVE antes de llegar a La Moncloa y usó la única pantalla doméstica del país con una inteligencia que hoy resultaría envidiable. Suárez entendió que la televisión podía ser el espejo amable de la Transición, el escenario donde una nación aprendía a parecerse a sí misma. Aquello fue manipulación, pero también una pedagogía política destinada a consolidar la democracia. Con los años, la tele pública pasó de escuela de ciudadanía a fábrica de consignas. Durante los gobiernos de Aznar, Alfredo Urdaci convirtió los telediarios en instrumentos de adoctrinamiento y censura, borrando matices y palabras para evitar mencionar el protagonismo de Comisiones Obreras en el éxito de la huelga general de 2002, realizada contra el poder omnímodo de su señorito. Después de aquello, llegaron otras etapas, algunas más plurales, otras menos. Pero ninguna tan degradada, tan descaradamente sectaria, como la etapa actual.
RTVE se ha convertido en un bodrio autorreferencial que funciona como mero espejo de La Moncloa. Su misión ya no es informar, sino fabricar una realidad alternativa que encaje con la visión de Sánchez y los suyos sobre el mundo. Para lograr eso, cuenta con un creciente equipo de colaboradores adscritos a los programas de tertulia y debate, que construyen todos los días un relato que encaja todos los días con lo que NO ocurre en el país. Cuando no se aprueban leyes ni hay presupuestos en los que sostener la acción política, del Gobierno, su programa o sus promesas, cuando el Congreso derrota al Gobierno un día sí y otro no, la televisión pública se convierte en su Parlamento catódico. Si las encuestas del CIS son pura alquimia demoscópica, RTVE actúa como su versión audiovisual: un laboratorio donde se cocina y sirve a los ciudadanos el relato de la “mayoría silenciosa progresista” frente a las falsedades de la fachosfera que controla las cadenas privadas. El dogma actual se resume en eso: cada tertulia, cada telediario, cada entrevista, está atravesada por el impulso militante de “frenar a los fachas”. Un propósito muy noble, si no sirviera como coartada para un sectarismo sin fondo y una mediocridad que espanta, y que además –ojo- no limita o retrasa el crecimiento ultra, sino que lo espolea y alimenta, como –por otro lado- conviene al Gobierno para reducir las posibilidades del PP como opción alternativa de Gobierno.
El Estatuto de RTVE de 1980, que rige el funcionamiento de la tele pública, fue sin embargo muy claro: RTVE debía basarse en los principios de objetividad, imparcialidad y veracidad. Nada se decía sobre combatir a la ultraderecha o sostener la autoestima del presidente del Gobierno. El presidente de RTVE, justifica el abuso deshonesto de sus prerrogativas presumiendo de audiencias mientras hunde la credibilidad del ente. La televisión pública, convertida en una suerte de teletienda ideológica, se legitima con cifras y share, como si la manipulación fuera menos dañina por ser popular. Pero el éxito de la propaganda no la convierte en algo distinto a la propaganda: solo en algo más eficaz. El resultado es una televisión donde los periodistas se fiscalizan entre sí en lugar de fiscalizar al poder. Donde el debate público ha sido sustituido por el narcisismo de los presentadores y el ruido de las tertulias. Esa es la gran victoria gubernamental: que el foco se desplace del Ejecutivo a los comunicadores, del fracaso político a la disputa mediática. Periodistas militantes enfrentados a otros periodistas militantes, al servicio del mismo jolgorio: servir al sueño húmedo de cualquier gobernante en apuros. Y lo más inquietante es la naturalidad con la que se asume esta colonización del espacio público.
La tele pública ha dejado de aspirar a ser el lugar donde “una nación habla consigo misma”, como escribió Arthur Miller sobre los buenos periódicos. Ahora la tele es el lugar donde el Gobierno se habla a sí mismo y habla de sí mismo, mientras los contribuyentes pagan el monólogo. En los platós de la televisión del César Sánchez, el país no se reconoce a sí mismo: se reinventa descaradamente al gusto del poder. Lo peor de la tele actual no es su sectarismo, sino su pobreza intelectual. No hay rigor, ni humor, ni riesgo. Solo un eco infinito de los mantras del poder: la ultraderecha, los bulos, el fango. Un discurso que ya no convence a nadie, pero que sirve para mantener a los fieles distraídos mientras el Gobierno navega su parálisis obsesionado por el relato.