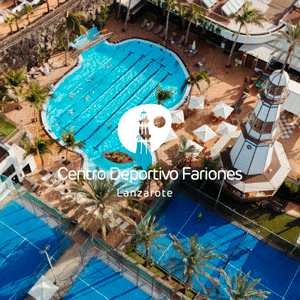La última tentación del poder

Francisco Pomares
A Xi Jinping y Vladímir Putin les trincaron infraganti. De todas las conversaciones posibles durante los actos del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en China –la guerra universal, la energía nuclear, el precio del gas, Ucrania, Taiwán, cuanto le cobrará su sastre a Modi o qué carajo comerá Kim Jong-un, que cada día está más gordo- un micrófono impertinente ha desvelado que ambos se la pasaron parloteando sobre la posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Sobre cómo sería vivir para siempre. En un mundo que arde por todos sus costados, Xi y Putin -72 años por cabeza- ponen en común la receta de la vida eterna. La escena podría resultar cómica: el presidente chino reflexionando solemnemente sobre el elixir de la longevidad, mientras Putin, con su media sonrisa de espía, se pregunta si la inmortalidad incluirá, además, un lifting perpetuo y una suscripción en Blinkist a las obras completas de Harari, para hacer una relectura apresurada de lo que supone para los sapiens convertirse en dioses inmortales. Supongo que a los doscientos mil jóvenes rusos muertos en Ucrania, el deseo de Putin de llegar a los 150 tacos (y volver a reformar la constitución para seguir mandando) no debe hacerles ni puñetera gracia.
La mera idea de vivir toda la eternidad (o una fracción de ella) resulta bastante perturbadora. Vivir para siempre, en realidad, no tiene nada de envidiable. Los filósofos llevan siglos recordándonos que la finitud da sentido a la vida. Desde Platón a Borges, pasando por Nietzsche, Simone de Beauvoir o Bertín Osborme, el debate sobre la propia perpetuación ha acompañado siempre al ser humano. Y no han faltado voces que alerten contra tal quimera: si la muerte desaparece, se borra también la urgencia que hace que una vida merezca la pena. El filósofo ateo Bernard Williams ya dijo que sin la muerte todo se volvería repetitivo y carente de interés, hasta el punto de desear con ansia el final abolido. Decía esas cosas tan profundas mientras se entretenía con la señora del historiador Skinner, fundador (uno de ellos) de la escuela de Historia del Pensamiento Político de Cambridge. Era un tiempo en la que los intelectuales buscaban la inmortalidad en el legado de sus obras. Vano intento.
Lo cierto es que la naturaleza ofrece mejores métodos. Algunos bastante sorprendentes: hay especies como algunas medusas, capaces de regenerarse indefinidamente. O como las langostas, cuyo organismo apenas sufre desgaste celular. Pero lejos de ser un paraíso de longevidad feliz, es probable que la eternidad existencial de una langosta se traduzca en ciclos interminables, sin principio ni fin claros, que difícilmente podríamos imaginar realmente deseables. Al contrario: su ejemplo biológico sugiere el aburrimiento infinito de una vida sin sentido, donde todo se repite hasta ser hervida viva en un caldero, sin más pena ni gloria que un papel muy secundario en el cine de Woddy Allen.
Es difícil alentar hoy el deseo de una vida interminable. No me explicó lo que supondría el que pudieran alcanzar ese estado autócratas como Xi, Putin o cualquiera de los que desfilaron junto a ellos en los fastos de Pekín. Lo que sí intuyo es que si prolongaran indefinidamente su poder, el planeta sería un lugar todavía más peligroso. El aburrimiento de un ciudadano común se consuela con un libro, un viaje o un cambio de oficio o pareja. El aburrimiento de un autócrata inmortal con delirios de grandeza nos llevaría a más crímenes y guerras: un Putin cansado de acumular riqueza y poder, podría decidir dentro de cincuenta años, reventarnos la retambufa con un petardo nuclear de esos con nombre satánico y aspecto de olla exprés. Un Xi hastiado de soportar congresos quinquenales, tal vez dedicaría su eternidad a cultivar bonsáis o imponer normas de etiqueta universal. Pero colijo que la eternidad de los poderosos, no nos traería paz ni estabilidad, sino un catálogo inagotable de caprichos. Serían como los dioses del Olimpo: inmortales, pero también destructivos, tóxicos y crueles como delincuentes juveniles.
La inmortalidad, en manos de tipos así, sería un veneno. Eliminaría el único límite real que los mantiene a raya: el tiempo. Al final, incluso el dictador más feroz acaba palmando, y esa certeza actúa como freno inevitable. La muerte, injusta y dolorosa, es también un mecanismo de defensa colectiva: nos libra de la eternidad de los tiranos y asegura que, por más daño que hagan, algún día dejarán de existir. Hasta que alguien los resucite, es un decir. La ligereza con la que Xi y Putin hablan sobre cómo vivir para siempre, es reflejo de un poder que se imagina eterno, que no admite caducidad ni límites. Un poder que se percibe a sí mismo más allá de la biología. Son como faraones, emperadores de otros tiempos, convencidos de que su destino es regirnos para siempre.
Ojalá su sueño de inmortalidad no alcance nunca a quienes ya se ven dioses. Tendríamos entonces un futuro sin esperanza, una distopía inacabable. El infierno no serían los otros, como dijo Sartre. El infierno serían los mismos de siempre, convertidos en inmortales caprichosos, condenados a hacer maldades para soportar su tedio eterno.