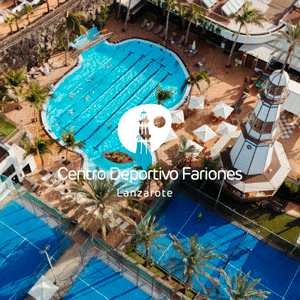Masacre y semántica

Francisco Pomares
El Gobierno de España ha decidido iniciar una ofensiva política y diplomática contra Israel. Quizá en origen pretendía ser un gesto moral, pero corre el riesgo de quedar en lo meramente simbólico, más pendiente el Gobierno del relato que de sus efectos. Porque lo que de verdad sorprende de esta guerra no es solo la enorme cantidad de víctimas, sino lo que podría pasar por la escenificación de un castigo medieval: sembrar el terror para que quede grabado en la memoria colectiva palestina. Una operación de devastación que supera los peores pasajes de la historia bélica. No es infrecuente enfrentarse a una destrucción similar en las guerras de hoy. En Ucrania, la barbarie rusa ha matado a miles de civiles, pero los sistemas antiaéreos han evitado una devastación de la magnitud que vemos en Gaza, donde los cielos siguen abiertos a la destrucción indiscriminada ante la indiferencia del mundo.
Más de 60.000 gazatíes han muerto en esta insensata guerra, bajo las bombas y misiles del ejército de Netanyahu. La mayoría eran población civil, no combatiente: ancianos, mujeres, niños sin escapatoria posible. A los muertos, enterrados bajo los escombros, poco les importa si su sacrificio se considera un genocidio o un crimen de lesa humanidad. Están muertos.
La discusión semántica emprendida por la derecha y la izquierda sobre qué término procede utilizar es un puro escarceo ideológico, un ejercicio de cinismo político, una batalla de etiquetas en la que se olvida lo esencial: la matanza de inocentes. Vivimos tiempos de brocha gorda, donde todo se simplifica y se manipula. Parece más importante calificar de genocidio lo que Israel hace en Gaza que repudiar lo que realmente hace. Si se llama genocidio a lo que ocurre en Gaza… ¿debemos aceptar también que lo fueron el bombardeo de Dresde —40.000 alemanes abrasados en una noche por las bombas incendiarias de Churchill— o Hiroshima y Nagasaki, con 200.000 víctimas? Sin duda, esas ciudades destruidas representan tres de las peores atrocidades colectivas cometidas en la historia, pero no genocidios, como si lo fueron lo que Turquía hizo a los armenios, lo que el imperio belga hizo en el Congo, el holomodor ucreaniano o la deportación del pueblo cheroqui por los Estados Unidos, que acabó con la mitad de sus integrantes. Lo que determina que un asesinato en masa pueda ser considerado un genocidio no es tanto la cantidad de víctimas, sino su selección atendiendo a razones de carácter nacional, étnico, religioso o racial. En general, se entiende que el genocidio persigue el exterminio de un pueblo.
La mayoría de la gente piensa que el término nació para definir la “solución final” de Hitler: la eliminación de la totalidad del pueblo judío. Pero no es así, el concepto fue presentado por un abogado polaco, Raphael Lemkin en su libro El dominio del Eje en la Europa ocupada, en el que documentaba las políticas de ocupación nazi y las atrocidades de las SS contra los polacos. Lemkin aseguraba que existía un plan nazi para erradicar la identidad nacional polaca. Naciones Unidas incorporó el concepto de genocidio al derecho internacional en 1948, y desde entonces se utiliza con demasiada frecuencia para señalar cualquiera de las brutalidades y salvajadas que los hombres somos capaces de cometer.
Hay quien considera que lo que Israel está haciendo en Gaza es un genocidio. A veces resulta difícil no asumir esa definición, y ya abundan los expertos y organismos internacionales que la utilizan. Pero lo que Israel hace en Gaza es –a mi juicio- otra cosa distinta: una represalia desmesurada frente al ataque criminal de Hamás en octubre de 2023, un abuso de fuerza sin contención ni misericordia, la voluntad de imponer un imposible cordón de protección sobre territorio israelí, y –sobre todo- la violación sistemática de las leyes de la guerra. Netanyahu debería responder por crímenes de lesa humanidad, porque ordenar bombardeos masivos contra barrios enteros, matar de hambre a la gente, expulsar a dos millones de personas de su tierra, y arrasar hospitales y escuelas, no es defensa: es castigo colectivo. La muerte de miles de niños gazatíes no responde a un plan genocida, sino a la fría lógica de un Estado que decide que el precio a pagar por eliminar a sus enemigos es arrasar con todo lo que se interponga. Israel es culpable, como antes fue víctima. Y lo es bajo la dirección de un político sin escrúpulos, venal, corrupto, y al que la muerte de miles de personas inocentes, si le ayuda a mantenerse en el poder, no le quita el sueño. Mientras se discute si lo de Gaza es o no genocidio, Netanyahu avanza en su estrategia de destrucción. Las palabras son importantes, pero no devuelven la vida a los muertos ni alivian el sufrimiento de los vivos.
Al final, más allá de la semántica, hay una verdad vieja como la guerra: siempre mueren más pobres que ricos, más inocentes que culpables. En Gaza, esa regla se cumple con una ferocidad que debería avergonzar a quienes pretenden justificarla.