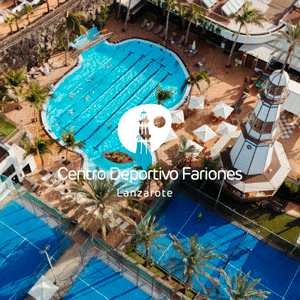Opinar

Francisco Pomares
- Lancelot Digital
Hasta hace algunos años, opinar era una forma de pensar en voz alta, una suerte de diálogo con el mundo; una forma libre, imperfecta y a veces apresurada, pero siempre guiada por el deseo de entender, contrastar, razonar… Hoy la opinión ha dejado de ser pensamiento en tránsito y se ha convertido en emoción en estado puro. Se opina con los mismos instintos con los que se escupe o se grita. Se opina como se lanzan ladrillos: sin matices, sin contexto y, desde luego, sin voluntad de discutir nada que no sea la escasa valía moral del contrario.
La opinión pública —ese invento ilustrado— se ha degradado en apenas una generación. Hoy es anacrónica y decrépita. Se ha transformado no ya en algo tosco, sino directamente en algo violento. El lenguaje de la opinión ha cambiado en sus usos e intenciones: ya no resulta útil para construir sentido y explicar una visión de las cosas, sino para marcar bando y definir el territorio ideológico en el que uno quiere ser situado. No se habla para entender al otro, sino para neutralizarlo. No se argumenta: se etiqueta, se insulta, se cancela. En nombre, por supuesto, de la libertad de expresión.
Internet ha sido el catalizador perfecto de esta deriva tóxica y destructiva. Lo que prometía ser nueva ágora global, un lugar soñado para el intercambio de ideas, ha mutado en trinchera universal donde cada cual dispara desde su lado. La red no ha democratizado el pensamiento: ha aumentado el ruido, un griterío sobrecogedor y desquiciante que no permite escuchar las voces de la razón, sino las de la furia. Cualquiera puede ahora soltar la primera insensatez que se le pase por la cabeza y sumar miles de likes si se ha expresado con suficiente desprecio.
Saul Levmore lo ha explicado con más precisión y menos cansancio que yo: lo que antes se decía a media voz en el bar ahora se berrea en mayúsculas. Las barbaridades que antes se escribían en la puerta del baño del pub son ahora tuits virales. Cualquier salida de tono logra escalar hasta hacerse trending topic. Lo que era privado se vuelve público, lo que era efímero, permanente; y lo anecdótico, sustancial. Político. La consecuencia de todo esto no es solo que nuestra discusión resulte más desagradable o más fea. Lo que han hecho las redes y los dispositivos con la conversación es transformarla en pelea, en una discusión imposible. Porque la violencia no se compadece bien con la libertad. No existe el discurso libre sin paz, sin mínimo común denominador, sin reglas aceptadas de cortesía y enfrentamiento, sin voluntad —siquiera sea simulada— de querer comprender al otro y sus razones.
Es fácil señalar la culpabilidad de los algoritmos. Pero la tele llevaba ya años entrenándonos. Los talk shows institucionalizaron la bronca como formato. Opinadores profesionales, bregados en la descalificación y el pueril deseo de ganar siempre cualquier debate, se instalan en las franjas de máxima audiencia repitiendo sus mantras con rostro de indignación perpetua. Da igual de lo que se hable: el clima está creado previamente. No se trata de explicarse o convencer, sino de superar en aplausos al enemigo. Es fácil identificarlo: siempre se sienta enfrente. La política asumió esa lógica. Se gobierna a golpe de tuit, se legisla por impulso, se insulta por bloques. Las mentiras no se corrigen: se redoblan. Y los hechos, si no se adaptan al relato, se desechan. Advertía Hannah Arendt que si la distinción entre verdad y mentira se desdibuja, la democracia se hace irrespirable. Y eso es en lo que ahora estamos.
Todo se ha vuelto cuestión opinable. También lo que no debiera serlo: los hechos, las leyes, la ciencia. Ya no importa qué ocurrió, sino qué siento yo ante lo que ocurrió. No importa qué se dice, sino quién lo dice. Y si quien lo dice no es de los míos, entonces, casi seguro, es mentira.
El espectáculo reemplaza la voluntad de comprensión por la necesidad de posicionarse. Todo el mundo tiene una opinión; muy pocas veces alguien reconoce una duda. Y en la confusión entre razonar y opinar, perdemos no solo el lenguaje público, sino el suelo común sobre el que construirlo.
La libertad de expresión no logrará sobrevivir en un entorno donde toda palabra es pedrada y todo desacuerdo, traición. No se trata de volver a un pasado ideal que nunca existió. No soy un romántico, no siento melancolía por el tiempo pasado: los regímenes más destructivos de la historia de la humanidad lograron el poder el siglo pasado afianzándose gracias a la violación y saqueo de la verdad. El miedo y el asco hacen que la gente sea más susceptible a las mentiras y a las falsas promesas. Está volviendo a ocurrir: por eso trato de recordar que sin lenguaje compartido, sin hechos verificables, sin respeto y responsabilidad, solo nos quedan el ruido y la propaganda, las fábricas rusas de troles, las soeces redes de Trump, el tribalismo, el odio al de fuera, la rabia.
Opinar no es un derecho absoluto ni un deber sagrado. No es marcar territorio ni ganar seguidores… opinar es una forma de participar en lo común ensayando argumentos que levanten puentes y abran camino. Opinar es pensar lo que decimos antes de decirlo. Hacer del lenguaje no solo munición, sino también abrazo.