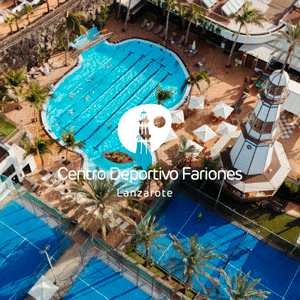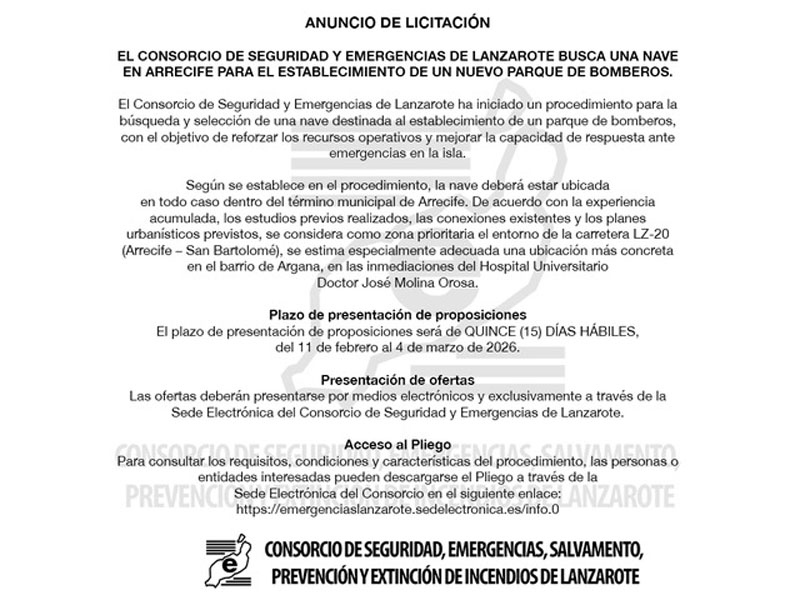Una Sanidad estragada

Francisco Pomares
Dos casos recientes han vuelto a colocar en primer plano el estado real de la sanidad canaria, más allá de estadísticas, planes estratégicos y discursos tranquilizadores. Una mujer de más de cien años años pasó tres días en una camilla de Urgencias en el Hospital Insular de Gran Canaria. No fue un episodio excepcional, sino la consecuencia directa de una escasez crónica de camas que ya ha obligado incluso a aplazar intervenciones quirúrgicas. Cuando un sistema normaliza ese tipo de situaciones, el problema deja de poder ser considerado como algo coyuntural.
El segundo caso es aún más revelador. El estancamiento del Hospital del Sur de Tenerife y la denuncia por la muerte de una mujer de 38 años durante su traslado al Hospital de La Candelaria. Más allá de la investigación, el hecho evidencia la anomalía de que una de las zonas con mayor crecimiento demográfico siga sin contar con un hospital de verdad, plenamente operativo, obligando a desplazamientos que, en situaciones críticas, cuestan tiempo e incluso vidas.
A esta crisis asistencial se suma la reiteración de denuncias por tocamientos contra un médico en Gran Canaria. Se reclama la instalación de cámaras de vigilancia en los centros sanitarios, como protección frente a los abusos médicos o el comportamiento agresivo de algunos pacientes que no soportan el retraso en las urgencias. Que cobre fuerza una propuesta que implica la colocación de cámaras en un ámbito tradicionalmente íntimo, el de la relación ente un médico y sus pacientes, dice mucho del deterioro de la confianza en el entorno sanitario, un espacio que debería ser, por definición, seguro.
Los tres asuntos comparten un hilo común: la sensación de abandono. Falta de camas, infraestructuras inacabadas, déficits de control y prevención. No se trata solo de invertir más, sino de asumir que la sanidad canaria arrastra desequilibrios que ya no pueden explicarse como incidencias aisladas. Cuando los síntomas se repiten, el diagnóstico es claro: el sistema necesita algo más que parches. Necesita decisiones.
En los últimos años se ha instalado en las islas una idea desconcertante y profundamente desmoralizadora: la sanidad recibe más recursos que nunca, pero funciona peor que antes. No es una percepción caprichosa ni fruto de la bronca política. Es una sensación que surge de la experiencia cotidiana: listas de espera que se acortan algo pero se perciben como eternas, urgencias saturadas, profesionales exhaustos y pacientes que sienten que el sistema no llega a tiempo, no funciona bien.
Las cifras avalan la paradoja: el presupuesto sanitario crece de forma sostenida, y es desde hace años la principal partida del gasto público regional. Nunca se había destinado tanto dinero a la sanidad. Y, sin embargo, nunca había sido tan generalizada la impresión de colapso. Esa contradicción es el verdadero problema, porque erosiona la confianza en el sistema y en quienes lo gestionan. La ciudadanía no percibe la inversión en abstracto. Percibe resultados. Y cuando una persona pasa días en un pasillo de Urgencias por falta de camas, cuando una operación se aplaza una y otra vez, o cuando vivir en una zona concreta implica recorrer muchos kilómetros para recibir atención hospitalaria, la única explicación aceptable es demoledora: el sistema no está dimensionado para la realidad social que dice atender. Canarias arrastra déficits históricos en infraestructuras sanitarias y financiación, agravados por el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población. Pero el problema tiene también que ver con una gestión defectuosa. Invertir más no equivale a invertir mejor. El dinero se diluye cuando se destina a sostener un sistema tensionado sin reformarlo, cuando se parchea lo urgente sin resolver lo importante, y cuando se confunde gasto con su planificación.
A esto se suma un factor del que se habla menos pero resulta decisivo: el desgaste de los profesionales. Médicos, enfermeras y personal sanitario trabajan bajo una presión constante, con contratos inestables, turnos imposibles y una carga asistencial que roza lo inasumible. Sin resolver esas situaciones, cualquier incremento presupuestario será papel mojado. Y sin embargo, el malestar de los sanitarios rara vez ocupa el centro del debate político, salvo cuando estalla en forma de protesta.
La percepción ciudadana de deterioro nace también de la sensación de desprotección. Las denuncias reiteradas por comportamientos graves dentro del sistema han abierto un debate a cara de perro sobre controles, prevención y seguridad. Que se reclame la instalación de cámaras en centros médicos no es un síntoma de autoritarismo, sino de desconfianza.
La sanidad pública es el pilar más sensible del estado del bienestar. Cuando falla, no lo hace de forma abstracta: falla en cuerpos concretos, en nombres propios, en historias personales. No basta con repetir que se invierte más, no se necesita propaganda y autocomplacencia, sino una revisión honesta, decisiones impopulares si son necesarias, y una prioridad clara: que el aumento del gasto se note donde importa, que es en la atención al paciente. Lo demás es ruido.