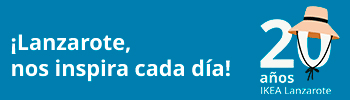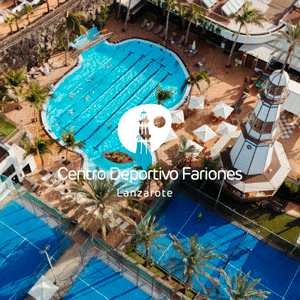Una tasa sin ruido

Francisco Pomares
Sin ruido ni alharacas, huyendo del debate inane que hoy calienta redes y parlamentos, La Laguna ha dado los primeros pasos para implantar una tasa a las visitas turísticas guiadas que recorren sus calles y se detienen en sus edificios más notables. La propuesta, aún en fase de redacción, no tiene nada de revolucionaria: el Ayuntamiento ha encargado a Gesplan la elaboración de dos ordenanzas —una general y otra fiscal— que regulen el cobro a los turistas por participar en estas rutas. Lo que se plantea no es un peaje de entrada ni una tasa turística encubierta. Es un mecanismo para que quien accede a un servicio organizado —con guía, recorrido, narrativa histórica y soporte técnico— contribuya a financiar parte de su coste. Se trata de una tasa ajustada, selectiva y perfectamente alineada con lo que ocurre en las principales ciudades patrimoniales de Europa. Ni una rareza ni un abuso. Tan solo una decisión que responde a una lógica elemental: el patrimonio no se mantiene solo. Cuidarlo, explicarlo, protegerlo y ponerlo en valor requiere inversión pública y gestión inteligente. Y es razonable que una parte de ese esfuerzo sea compartido por quienes, sin vivir en la ciudad, se benefician de su historia, de su imagen y de la experiencia cultural que ofrece.
Algunos acusarán al Ayuntamiento de “poner precio a la ciudad”; otros agitarán el espantajo de la turistificación, como si cobrar unos euros por una visita guiada fuera convertir el centro histórico en un parque temático. Pero lo cierto es que, más allá del ruido, esta medida no es nueva ni marginal. Es lo que hacen desde hace décadas ciudades como Lisboa, Barcelona, Florencia o Brujas. Es lo que impone el sentido común en cualquier urbe que recibe a miles de visitantes y quiere seguir siendo vivible.
En ese sentido, La Laguna tiene una singularidad que merece ser protegida. No es solo una preciosa ciudad: es Patrimonio de la Humanidad. Su trazado hipodámico —rectilíneo, racional, trazado a cordel a finales del siglo XV— inspiró el diseño de muchas ciudades coloniales de América. Su centro histórico es un ejemplo casi intacto de urbanismo renacentista transatlántico. Su arquitectura de piedra y madera resume quinientos años de historia. La Catedral, la Casa Salazar, la iglesia de La Concepción, los conventos, las casonas familiares, el Antiguo Colegio de San Agustín o el Instituto Cabrera Pinto no son meros edificios: nos hablan de cómo fue la vida de este archipiélago, nos cuentan del poder, del saber y de la espiritualidad. Son lugares cargados de sentido.
Pero La Laguna no es solo un museo al aire libre, sino una ciudad viva: con residentes, con escuelas, con tiendas, con vida universitaria, con cultura. Una ciudad real. Y ese equilibrio entre lo patrimonial y lo cotidiano, entre lo histórico y lo habitable, es frágil. Requiere planificación, inversiones, vigilancia y cuidados. Por eso tiene sentido que sea el turismo —parte ya estructural de esa realidad urbana— quien contribuya. No con peajes, ni prohibiciones, ni tasas arbitrarias, sino con fórmulas justas, proporcionadas y orientadas a mejorar la calidad de la experiencia.
El turismo no puede ser el enemigo de las ciudades y los territorios. Pero tampoco puede ser un invitado permanente que solo deja su huella en los contenedores de basura. Debe ser corresponsable, y eso implica asumir que los servicios que disfruta deben financiarse. Más aún si se trata de servicios culturales, educativos, diseñados para enriquecer el conocimiento del lugar que se visita.
Lo realmente sensato de lo que plantea La Laguna es que no se presenta como una cruzada ni como una medida simbólica o parte de una guerra ideológica. Se hace con los informes técnicos en la mano y con el objetivo claro de mejorar los servicios. La tasa no servirá para engordar el presupuesto, sino para asegurar que las visitas guiadas mantengan un nivel profesional; que los itinerarios patrimoniales estén bien diseñados; que los espacios recorridos estén cuidados; que haya materiales explicativos y personal formado. No se pretende encarecer el acceso a la ciudad, sino dignificar un servicio que, en la práctica, supone una clase magistral de historia y urbanismo ofrecida a pie de calle. Se trata de reconocer que la cultura no puede ser gratis total. Que preservar el patrimonio y ofrecer una experiencia de calidad cuesta.
Ojalá cunda el ejemplo y más municipios históricos, cargados de patrimonio, entiendan que la gratuidad no es siempre una virtud, que es demasiado frecuente que lo que no cuesta no se valore ni se cuide. La Laguna es una herencia valiosa y viva. Si queremos que siga siéndolo, tenemos que aprender a defenderla también con instrumentos modernos, como esta tasa. Que no es un castigo, sino un acto de responsabilidad. Porque quien paga por conocer mejor La Laguna no está siendo penalizado: está siendo invitado a entenderla y valorarla.