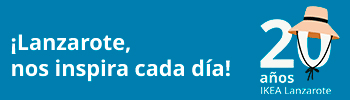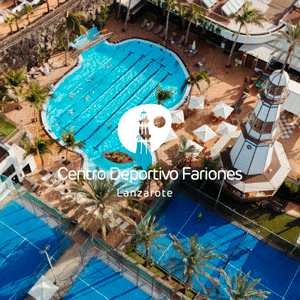Lancelot, en el Festival de Cannes

La cita con el cine más importante del mundo, bajo la óptica de dos lanzaroteños
Marco Arrocha y Juan Rafael Martínez
Más de 4.500 periodistas acreditados. Unos 25.000 profesionales, entre productores, distribuidores, directores y demás fauna del mundillo cinematográfico. Casi mil películas a proyectar en las diferentes secciones, oficiales y paralelas, en tan solo doce jornadas. Son las cifras abrumadoras que maneja cada año el festival de cine más importante de entre los que se celebran por el mundo, el Festival de Cine de Cannes.
Parece mentira que esta pequeña y tranquila localidad de la Costa Azul francesa haya sido capaz de sobrellevar durante 64 largas ediciones un acontecimiento de esta magnitud sin desgajarse del resto del país y hundirse en las profundidades del Mediterráneo por el peso del público asistente. Porque además hay que contar con las riadas de curiosos, de cinéfilos y de aficionados, que peregrinan hasta aquí para asistir al espectáculo en vivo y en directo, e intentar de paso agenciarse el autógrafo de alguna vedette desfilando por la alfombra roja.
La grandeza de un festival como el de Cannes estriba precisamente en eso: en su capacidad para convocar a toda clase de cine y de cineastas. La más rancia superproducción hollywoodense puede codearse y sucederse en las pantallas con el cine más arriesgado y experimental hecho con cuatro perras. Apocalípticos e integrados acuden a la llamada de Cannes sin pensárselo dos veces. No se conoce director o directora de cine que rechace figurar en este prestigioso escaparate. Sólo por el hecho de participar en cualquiera de sus secciones, a concurso o fuera de él, puede garantizarse una película cierto grado de distribución por distintos países. Y por eso es que Cannes puede permitirse el lujo de elegir entre lo mejor de la cosecha de la temporada.
La selección de este año abunda en los nombres más prestigiosos del panorama internacional: Nanni Moretti, Aki Kaurismaki, Takashi Miike, Alain Cavalier, Nuri Bilge Ceylan, los hermanos Dardenne (dos veces ganadores de la Palma de Oro), el siempre polémico Lars von Trier, y cómo no, Pedro Almodóvar. El enigmático Terence Mallick, que no llegó a tiempo a presentar su película en la pasada edición, ha esperado todo un año para estrenar en Cannes. Así de grande es este Festival.
Claro que los grandes nombres no garantizan siempre buen cine. Ayer sin ir más lejos, el Festival se inauguraba con la última producción del norteamericano Woody Allen, Midnight in Paris, un director que pasa casi desapercibido en su país de origen pero que ha sido casi adoptado por varios países europeos, entre ellos España, que le han permitido dar continuidad al ritmo infernal que se exige rodando una película por año, desde principios de los ochenta. Este homenaje a la ciudad de París peca de la misma ñoñería de tarjeta postal con que abordó el que dedicó a Barcelona, de infausto recuerdo. La cosa se agrava cuando encima nos propone un curso acelerado de historia de la bohemia parisina de principios del siglo XX más propio del Readers Digest que de un hombre inteligente como Allen. Quizá en el futuro valoremos estas películas como parodias brutales de esos publi-reportajes sobre ciudades emblemáticas del mundo para los turistas acomodaticios que las visitan. Pero de momento se las contempla con bastante escepticismo. Sí que ha sido positivo que Carla Bruni, la primera dama de la República, que interviene con un papel en la película, no haya asistido felizmente a este estreno: según la prensa debido a un incipiente embarazo que es un secreto a voces. De haber hecho acto de presencia, tanto ella como su esposo Sarkozy, no queremos ni pensar en los cientos de gendarmes que se hubieran tenido que sumar a la fiesta.
Pase lo que pase en los próximos días, las películas que se proyecten en Cannes serán la comidilla de todos los aficionados la próxima temporada. Ningún otro festival de clase A, como Berlín, Venecia o San Sebastián consigue hacerle sombra en este sentido.
La quincena de realizadores, con Jafar Panahi
Un festival bien podría compararse con un mercadillo, con sus películas literalmente expuestas en los stands o repartidas por los diversos escaparates para degustación del público asistente. En Cannes, como en todo festival importante, la Sección oficial, en la que concurren las películas que optan al premio principal, la codiciada Palma de Oro, es lógicamente la que reconcentra todas las miradas y las atenciones, pero no por ello es la de mayor interés.
Las secciones paralelas que discurren a su alrededor como en círculos concéntricos suelen robarle el protagonismo y en muchas ocasiones sacarle dos cuerpos. Si la Sección oficial rebosa de nombres prestigiosos, como si se tratara de una primera división del cine mundial, en Una Cierta Mirada se proponen los aspirantes destinados a relevarlos algún día, o aquellos directores que han sido rebajados de categoría e inician la cuesta abajo de la decadencia, según el criterio de los programadores del Festival o de los caprichos de las modas. Este podría ser el caso de Gus van Sant, que con Restless ha abandonado definitivamente la senda del cine de riesgo y ensayo, con aquellos planos que perseguían interminablemente las espaldas de sus personajes, y que con toda la razón del mundo han merecido el nombre de planos-cogoteros, para emprender un camino más convencional, en la onda del mainstream.
En la Semana de la Crítica, que en esta edición cumple la cincuentena de años, solo participan directores que presentan su primera o segunda película. Pero desde aquí debemos confesar nuestra debilidad por la Quincena de realizadores, un certamen que inició su andadura en 1968 como contestación al festival oficial y que aún mantiene, mal que bien, ese espíritu de rebeldía y contestación que lo vio nacer. Solo en la Quincena parece posible una gala de apertura con un homenaje al director iraní Jafar Panahi, encarcelado en su país por hacer cine, junto a su colega Mohammad Rassulof. En una charla abierta al público, moderada por el crítico Jean Michel Frodon, se desvelaron las duras condiciones en las que trabajan los cineastas iraníes y se denunciaron las vejaciones y las torturas de la que han sido concretamente víctimas tanto Panahi como Rassulof. A la reivindicación de su libertad se sumó ayer desde el patio de butacas la siempre combativa Agnes Vardá que agradeció al equipo de la Muestra de Cine Europeo de Lanzarote el reconocimiento a su obra que le hicimos en febrero.
No estuvo a la altura la película inaugural del certamen en la que su director Frederic Boyer tuvo a bien programar una comedia, quizá para quitar un poco hierro al asunto. La desatinada La fee parece inspirarse en Chaplin, Keaton o Tati pero sus directores, el trío belga formado por Dominique Abel, Fiona Gordon y Bruno Romy se quedan no muy lejos del humor del Chavo del Ocho. El público mayoritariamente francés se partió las manos aplaudiendo cada gag ante nuestro asombro. No olvidemos que aquí en Francia Jerry Lewis se consagró como autor cinematográfico.
Mientras, en la sección Una Cierta Mirada se presentaba una estimable película brasileña, Trabalhar cansa, debut en la dirección de la pareja Juliana Rojas y Marco Dutra. Las vicisitudes de un pequeño supermercado devienen en una parábola quizá un tanto pretenciosa de la crisis económica mundial construida a golpe de metáforas, un recurso del que abusa en exceso y que nos recordó a ese cine de los estertores del franquismo en el que un huevo frito podría representar la opresión del pueblo español. Aquí también salen huevos fritos, manchas en las paredes cochambrosas del supermercado que se extienden poco a poco, aguas fecales que se filtran por los suelos, y un perro presa que amenaza con atacar. No obstante, la película discurre con tan buen pulso que sus directores se permiten incluso salir de los límites estrictos del drama para flirtear con algo parecido al cine de terror. De lo mejorcito que hemos visto hasta la fecha.
Los ojos de Michel Piccoli
Es posible que muchos de ustedes se pregunten, leyendo estas crónicas apresuradas, para qué sirve ir a un festival de cine como el de Cannes, recorrer tantos kilómetros para ir a ver un puñado de películas que tarde o temprano vamos a tener oportunidad de contemplar si no en las salas de cine, alquilándolas en dvd o por internet. Ciertamente, nosotros también nos los preguntamos algunas veces, corriendo asfixiados por estas callejuelas de la Croisette o haciendo colas interminables para asistir a tal o cual proyección. El colmo de las colas es que después de una hora al solajero, avanzado a una velocidad de un pasito por minuto (en el caso de las más rápidas), te pueden comunicar en el último momento que la sala ya está llena, que el aforo está cerrado y que lo mejor que puedes hacer es ir buscándote otra cola. La noticia estalla en la cabecera en forma de pequeña sacudida y recorre el grueso de la fila a modo de feroz desbandada. Y vuelta a empezar.
Para venir a Cannes es imprescindible una acreditación. No hay taquillas, no se venden entradas. Lo más parecido pueden ser unas exclusivas invitaciones que por supuesto sólo están al alcance de gente emperchada e importante. El resto debemos llevar colgando del cogote unas tarjetitas que nos avalan como periodistas y son imprescindibles para acceder a las proyecciones, la sala de prensa o los mismísimos bares. Cualquiera diría que aquí sin acreditación no puedes ni tomarte una lata de cerveza. Pero las acreditaciones son de distinta categoría según qué medio representes. Si se trata de una publicación de ámbito local no especializada te asignan una de muy baja prioridad y muchas horas de cola. Y gracias. Las categorías se representan por los colores de la tarjeta. El blanco es el más privilegiado. Por ejemplo, Carlos Boyero, crítico de El País, al que hemos visto por los pasillos y bastante desmejorado, es de los blancos. Se mueve por aquí como pez en el agua. Luego están los rosas, los azules, los naranjas y nosotros, los amarillos. En Cannes todo funciona por prioridades. A veces se te hace todo muy repugnantón, en el sentido en que lo decimos nosotros.
Como somos conejeros, no nos asustamos de los precios en los bares o los restaurantes. No encontramos grandes diferencias. El precio del alojamiento sí que es de juzgado de guardia: 250€ por noche y por barba (por chiva) por una habitación céntrica en un establecimiento que no llega ni a la categoría de pensión. Apartamentos de siete habitaciones por un total de 19.000€ por todos los días del festival. Disparates así.
Sin embargo lo que te toca la moral es que encima las películas no acompañen. En la Sección oficial hemos visto Polisse (escrito así) de una directora francesa llamada Maiwenn. Es una película realizada a la mayor gloria de una brigada policial de protección al menor, que toca asuntos terribles como la pedofilia, los malos tratos, la explotación laboral de los niños. Pero esto simplemente es la excusa, el decorado para relatarnos la vida abnegada y sacrificada de los policías en pro de un mundo mejor: sus problemas de pareja, sus risas, sus llantos, sus borracheras. Cosas que hemos visto en un millón de telefilmes norteamericanos, en este caso filmado cámara en mano y plano-contraplano.
Habemus Papam ha sido otra decepción. En cierto modo, quizá por el tema religioso, recuerda al Cristo de Kazantzakis que adaptó Scorsese, con un cardenal recién elegido Papa que se siente incapaz de asumir este rol, entra en crisis, y se escapa por las calles de Roma para encontrarse consigo mismo y afrontar su destino. Lo peor de la función, el insoportable Nanni Moretti, director de la función que hace el papel de psiquiatra contratado para intentar solventar la crisis. Lo mejor, cuando él sale de pantalla y se queda solo Michel Piccoli (el cardenal). Si algo se puede salvar de esta película es su interpretación, que no será obviamente de las mejores. Cada gesto, cada expresión, cada media sonrisa.
A Michel Piccoli lo hemos visto entrando en la diminuta sala donde se celebran aquí las ruedas de prensa, que rápidamente se ha llenado con los blancos y los rosas. Los amarillos nos hemos quedado por fuera. Pero ha habido tiempo, durante un breve instante, para cruzarse la mirada con él. Nada más que por esto vale la pena recorrer cientos de kilómetros por aire y por tierra y pasar unas pocas calamidades.