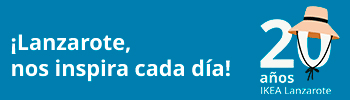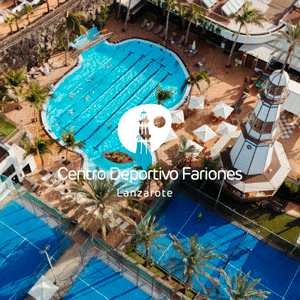Qué equivocación
Por Gloria Artiles
Nací en 1964. Pertenezco a la generación de los “baby boomers”, que llaman los americanos. Crecí en medio de los ecos de fondo de mayo del 68, la desgarradora voz de Janis Joplin en el ambiente, Robert Plant y “Stairway to Heaven”, una de las canciones más bellas que conozco. Viví mi adolescencia cautivada por el movimiento hippy, escuchando una y otra vez a Silvio Rodríguez y Ana Belén en aquel viejo tocadiscos, que entonces era “lo más de lo más” en tecnología de última generación setentera, como también lo era aquel Renault 8 que comenzaba literalmente a temblar cuando alcanzaba la vertiginosa velocidad de 100 kms/h, con la consecuente algarabía que se formaba entre mis hermanos y yo. Pillé los últimos guateques y viví unos veranos bastante felices cuyo recuerdo sigue logrando que se me humedezcan los ojos.
En ocasiones especiales se reunía toda la rama materna de mi familia que, como tantas y tantas en España, estaba conformada por una aparentemente antinatural mezcla de los dos bandos de la Guerra Civil. Mi abuelo Carlos, un refinado madrileño del barrio de Salamanca procedente de la alta burguesía catalana y muy posicionado cerca del régimen, llevaba a fuego en sus entrañas el trauma de un hermano asesinado por los obreros, los rojos, a la puerta de la fábrica de la que era propietario meses antes de iniciarse la guerra del 36. Mi tío Berna, hermano de mi abuela, un castizo campechano, activo activista rojo, rojísimo, del barrio de Lavapiés, había sido perseguido, golpeado y padecido la cárcel durante muchos años por su ferviente lucha republicana. En aquellas celebraciones también estaba mi padre, un doctor en Filosofía que había llegado a Madrid como joven seminarista de la mano de los jesuitas, un canario centrado y moderado (e inteligente y noble, como es en general el pueblo canario, con la salvedad de muy pocas excepciones).
Recuerdo a los dos en aquellas tardes de verano ayudándose en un mano a mano con el tradicional asadero o riéndose a mandíbula batiente de las ocurrencias de mi padre, quien, también como buen canario, tenía un agudo sentido del humor que a los peninsulares les hace tanta gracia. En el fondo, a mi abuelo le fascinaba la vida sencilla, del pueblo, y espontánea de mi tío, y a mi tío la exquisita educación y cortesía de mi abuelo. Después me enteré cómo ambos se habían ayudado mucho, tanto en cuestiones económicas como políticas. El odio y rencor entre los dos bandos se desvanecía cuando aquellos dos seres humanos dejaban de lado el pasado y la ideología, y se situaban en lo único real: dos personas que se apreciaban mucho, porque se veían limpia y directamente, sin prejuicios. Y buscaban estar en paz. Ambos habían sufrido mucho y habían pasado mucha hambre. Habían aprendido. Pero yo entonces lo veía natural, no concebía otra cosa.
Cuando yo nací solo habían pasado 19 años desde que acabara la Segunda Guerra Mundial. Puro azar. Tuve una suerte inestimable: podía haber nacido dos décadas antes, en medio del terror y de los millones de muertos de las guerras de la primera parte del S.XX. Pero no, nací en lo que yo creo ahora que fue la primera gran época de la humanidad de verdadero salto cualitativo en todos los sentidos.
Mi infancia se desarrolló en plena guerra fría, con una tensa hostilidad entre los dos bloques, sí, pero en paz. Yo siempre he vivido la paz, como todos los de mi generación y las posteriores, en esta parte del mundo occidental. Y ahí estuvo mi gran error: di por descontado, lo di por hecho, que en Europa jamás volveríamos a padecer una guerra, que eso pertenecía a la generación de nuestros padres y abuelos, y que nosotros ya no teníamos que aprender nada. ¡Qué gran equivocación! En primer lugar, la paz nunca se alcanzó en el resto del mundo, únicamente la vivimos nosotros en este lado de Occidente. Y en segundo lugar, la paz que de la que he disfrutado en estos más de cincuenta años de vida no es una consecución para siempre. Visto lo que está ocurriendo en Europa, ya no digo en otros lugares, no hay nada conseguido. Ni mucho menos. Mi abuelo y mi tío lo consiguieron. Pero porque así lo decidieron. Dejar de odiar sigue siendo una elección de cada uno de los individuos que poblamos este planeta. La paz no es una herencia recibida, es una conquista diaria.