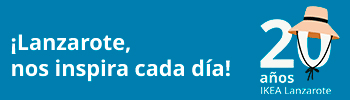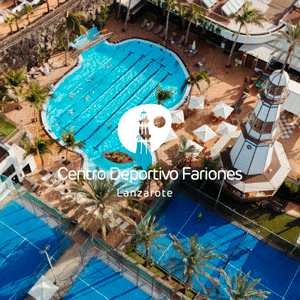Una taza

Andrea Bernal
A pesar de que todos la veían redonda, la taza era cuadrada. Y no quería verse como algo que no es.
El determinismo de un fabricante anónimo incendiaba la vida de la taza. Ella conocía su destino: entrelazarse entre los dedos sutiles que proceden al sorbo del más exquisito café.
La taza llevaba toda su vida alojada en el escaparate del anticuario Fané, en Vía Gaudencio; y sabía con toda seguridad que acabaría posándose en el aparador de una casita burguesa de Turín, en la vitrina art decó de una anciana o envuelta en papel de regalo, frágil como un gran secreto que permanece durante generaciones.
Conocía su actualidad, sus críticas, el desdén que produce lo antiguo, toda la porcelana que olvidamos.
Su originalidad y persistencia la hacían diferente al resto de tazas. ¿Cómo era ella realmente? ¿A ojos de quién? ¿Qué sentía sobre sí misma? ¿Y si lo que ella -un objeto- sentía de sí, era lo verdadero?
Pues ¿qué ojo no transforma la realidad, la forma de todo lo tangible y lo modifica?
Somos escultores de nuestro propio mundo.
El hecho de ver una taza de forma curva hace comprender que el ojo está educado en lo habitual, en un realismo perpetuo, en todo lo ordinario.
Pero la taza conocía su blanco roto, sus ángulos rectos, su porcelana inglesa. Conocía más su integridad, sus “carnes”, que lo que muchos hombres conocen de sí mismos.
Despertaba y dormía, dormía y despertaba en Fané, atenta al mundo que ella observaba y la observaba.
¿No es acaso el enigma de no ver cómo son las cosas lo que configura la belleza?
Ella. Si misma. Nada más. Un poso. Una sencillez. El fondo del Aleph de todas las cosas.